 |
 |
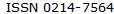 |
| Gazeta
de Antropología, 1987, 5, artículo 04 · http://hdl.handle.net/10481/13769 |
Versión HTML · Versión PDF |
| Publicado: 1987-06 |
|
| Metafísica
y nihilismo. Una
reflexión sobre las contradicciones de
nuestro tiempo Metaphysics and nihilism. A reflection on the contradictions of our time Remedios Ávila Crespo Departamento de Filosofía. Universidad de Granada.
|
| Dividir
el mundo en un mundo
«verdadero» y en un mundo «aparente», ya sea al
modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última
instancia,
un cristiano alevoso) es únicamente una sugestión de la décadence
-un síntoma de vida descendente... F. Nietzsche |
1. Introducción
La ambigüedad, la contradicción y la melancolía parecen haberse adueñado del campo de reflexión de nuestra época hasta constituir sus señas de identidad. Valga un ejemplo: desde Alemania y de la mano de K. O. Apel llega hasta nosotros la propuesta de una «transformación» filosófica que pretende actualizar el pensamiento kantiano, o, por lo menos, su logro más preciso: la noción de lo trascendental. Ello sin olvidar los rasgos más sobresalientes del perfil de la filosofía europea de este siglo: los planteamientos de Wittgenstein, la hermenéutica de Heidegger y la escuela de Frankfurt. Pero no sólo de Alemania soplan vientos kantianos. También de Francia, y esta vez de la mano del mal llamado «padre» de la posmodernidad (pronto se encargó Lyotard de vengarse de aquellos que, a deshora y en contra de su gusto, lo nombraran patriarca y les dedicó un libro explicando el fenómeno posmoderno «a los niños», y dejando bien claro que no están los tiempos para buscar más padres que aquellos que la naturaleza, sabia siempre, asignó a cada cual). Como contrapunto aparente, y esta vez haciéndose eco de la desilusión y el desengaño, Gianni Vattimo proclama «el fin de la modernidad» y el del «sentido emancipador de la historia»: parece que, al final, los tiempos se cumplieron y el filósofo errante que abandonó Basilea y su universidad poco antes de cumplir los treinta y cinco años y que volvió de nuevo, transcurrida una década, ésta vez no a la universidad, sino al manicomio, dio en el blanco. Y ahora, a un lado y a otro de nuestra historia, el nihilismo, como antes el desierto, crece.
Kant y Nietzsche: hoy parece imposible imaginar nuestro panorama filosófico sin ellos. Pero sería una ingenuidad pasar por alto el hecho de que en ellos el siglo XVIII y el XIX se enfrentaron abierta, rotundamente. Estos dos hombres, que pensaron en contra de su tiempo y más allá de su tiempo, se asemejan a aquellos héroes del conocimiento que G. Golli sitúa en la Grecia anterior a Platón, en la que dos hombres luchaban a muerte por la sabiduría, por el titulo de «sabio». Uno y otro parecen ser los términos de una contradicción que, si no resolvemos, amenaza con rompernos. No parece posible hacerlos coincidir en una síntesis que mantenga al mismo tiempo lo más genuino de sus planteamientos respectivos. En realidad, si el enigma, como advierte Colli, parafraseando a Aristóteles, consiste en «decir cosas reales juntando cosas imposibles», nuestra época -nuestra esfinge- se debate entre el discurso kantiano y el de Nietzsche, dos discursos incompatibles entre sí, al menos aparentemente, y que, sin embargo, reclaman con los más persuasivos argumentos su derecho a dar razón de la realidad. Ojalá el destino no nos ciegue como a Edipo. Ojalá no nos haga morir de tristeza, como a Homero ante la evidencia de su incapacidad para resolver el enigma de los pescadores.
En todo caso, el
propósito de las páginas
que siguen es menos pretencioso que el de resolver el enigma antes
aludido.
Se trata, más bien, de no obviarlo, de no eludirlo y, en el
mejor
de los casos, de formularlo. De encontrar el momento justo en que el
discurso
de Kant y el de Nietzsche discurren, valga la redundancia, por caminos
opuestos y hasta enfrentados. Quizás ese momento de violencia,
de
incomunicación, de desencuentro arroje alguna luz sobre nuestra
melancolía. Y ya es un signo, o un síntoma que andemos
tan
preocupados por la felicidad, por el diálogo y por la
pasión.
Pues sólo desde la evidencia de la soledad, del hastío y
de la infelicidad se explica la necesidad de una reflexión que
tenga
a la comunicación, al entusiasmo y a la dicha como protagonistas.
2. La naturaleza de la metafísica
Existe una quiebra fundamental, un hito que divide en dos la historia entera del proyecto metafísico. Se trata del concepto de lo «trascendental» y el de «fenómeno», posibilitados por la reflexión kantiana. Entre la antigüedad y la modernidad se lleva a cabo un importante desplazamiento que afecta en lo fundamental al significado de la metafísica, y que va desde el interés por el problema del ser hasta el del fenómeno, desde lo trascendente hasta lo trascendental. Platón y Kant representan, cada uno, lo esencial de ambas posiciones, sin olvidar el hecho de que es Kant quien tematiza la distinción referida.
Esta distinción, aceptada en principio por Nietzsche, bajo la dirección del que fue su maestro, Schopenhauer, es, desde muy pronto, combatida por él. Nietzsche intenta situarse en una perspectiva desde la cual antigüedad y modernidad resultan únicamente dos momentos de un único proceso. El proyecto platónico y el kantiano, a pesar de las diferencias que aparentemente afectarían al contenido básico del término «metafísica», pagan, a la postre, el mismo precio: la distinción entre un «mundo verdadero» y un «mundo aparente». Uno y otro son feudatarios de una misma concepción, de un único proyecto vital que, después de Platón y antes de Kant, se destacó como doctrina independiente, fuerte y segura de sí: el cristianismo. Metafísica es, pues, en una importante acepción y para Nietzsche, cristianismo.
La oposición de Nietzsche a la metafísica en sentido platónico por un lado, y en sentido kantiano, por otro, significa la negación respectiva de los conceptos «trascendente» y «trascendental». Resulta más clara la oposición de Nietzsche en el primero de los casos, pues la división platónica entre el mundo y el trasmundo y la importancia concedida a este último en detrimento de aquél, dibuja perfectamente el blanco al que se dirigen las «sentencias y flechas» nietzscheanas: el mundo situado allende la experiencia, el mundo trascendente.
No obstante, y aunque en sus más tempranos escritos reconociera como una victoria sobre el platonismo el planteamiento kantiano, pronto se apercibió Nietzsche de que la filosofía de Kant es, como la de Platón, una filosofía escindida, bifronte, dual. Una de las vértebras del sistema kantiano -la noción de lo trascendental- es justamente aquella cuya admisión conlleva la distinción entre el noúmeno y el fenómeno. Y es precisamente en ese sentido en el que la filosofía kantiana aparece como un momento más en el recorrido iniciado por el pensar platónico. En ambos casos está presente la décadence y, por tanto, en ambos casos se halla presente también el germen que posibilitará un fenómeno constatado a gran escala: el nihilismo.
Volveremos más adelante sobre el significado de estos dos últimos términos. De momento conviene destacar que Nietzsche asigna a los dos proyectos una voluntad a la que él mismo tampoco permanece ajeno: la voluntad de verdad, el interés por la verdad. Pero ese «interés», que tiene connotaciones muy distintas en el caso de Platón y en el Kant, que se resume en el primero en la búsqueda de un objeto puro y absolutamente verdadero -la idea-, y que se desplaza en el segundo hasta el extremo de buscar un sujeto puro capaz de contener en sí las condiciones de posibilidad de la verdad; ese interés es contemplado por Nietzsche con grave desconfianza y con no menos sospechas (1). De tal manera que ya no es la verdad, sino los intereses que mueven al hombre hacia ella lo que ocupa el primer plano de la reflexión nietzscheana. Y es así como las preguntas, de indudable corte kantiano, acerca de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, cómo es posible la verdad y cómo es posible la metafísica, se transmutan en Nietzsche en las siguientes: por qué tenemos necesidad de los juicios sintéticos a prior¡, por qué tenemos necesidad de la verdad y por qué tenemos necesidad de la metafísica. Nos centraremos de modo especial en esta última, pero antes vamos a considerar las características que Nietzsche asigna a la reflexión metafísica.
Nietzsche identifica la esencia de la metafísica con el dualismo: es una característica de la reflexión metafísica la distinción de dos planos de realidad, la división en dos mundos completamente separados, llámense éstos «mundo verdadero» y «mundo aparente», «mundo inteligible» y «mundo sensible» o «libertad» y «naturaleza», «autonomía» y «heteronomía». Proyecta un mundo más allá y por encima de este mundo: eso es para Nietzsche la metafísica. Pero una proyección de ese tipo no deja de tener una cadencia peculiar, un ritmo propio que conducirá muy pronto a otra característica de la reflexión metafísica. Se trata de una estructura y una cadencia singular emparentada estrechamente con el drama.
El drama, como advierte E. Trías (2), se caracteriza por desplegar un movimiento en tres tiempos identificados como planteamiento, nudo y desenlace (principio, desarrollo y final). Y es preciso poner énfasis en el movimiento final: lo característico del drama es la resolución, el desenlace, la coda. Sin duda, en el desarrollo, en el mundo dramático, hay siempre una violencia, un enfrentamiento, pero la circunstancia misma del desenlace hace impensable el hecho de que las fuerzas enfrentadas sean iguales. La dicotomía existe, pero las fuerzas que pugnan entre sí por sobreponerse no están igualmente dotadas «de razón», o, por lo menos, de la misma razón. El drama es, justamente por eso, maniqueo.
En Nietzsche la
dualidad ser-apariencia, adoptada
de un modo u otro por la metafísica occidental, remite a una
distinción
valorativa que permanece oculta, impensada y no tematizada por la
metafísica,
pero que condiciona todo su desarrollo. Remite a una distinción
maniquea también que descalifica desde el inicio mismo uno de
los
términos, de los planos de realidad, uno de esos dos mundos
«dramáticamente»
enfrentados (3).
El bien, la verdad, la dicha,
la belleza
son patrimonio exclusivo de uno de esos dos mundos: del otro mundo.
Y si acaso aparecen alguna vez en éste, lo hacen escasa
y
momentáneamente, como para dejar constancia de su naturaleza
extranjera
y exótica. Igual que aquellos bienes, regalo de Pandora y su
marido
Epimeteo, que, al avistar la tierra, escaparon volando hacia otros
cielos.
3. La necesidad de la metafísica
La reflexión kantiana constituye, como es sabido, el punto de partida del pensamiento de Schopenhauer. Este último, en la segunda edición de El mundo como voluntad y representación, añadió un capítulo en el que pretendía dar una explicación al hecho, para Schopenhauer fuera de dudas, de la «necesidad metafísica» experimentada por todo hombre, independientemente de su condición particular. Por metafísica se entiende allí el conocimiento que va más allá de las posibilidades de la experiencia (4). Y hay dos clases de metafísica: la religión (metafísica para el pueblo) y la filosofía (metafísica para el hombre culto). Las diferencias entre una y otra se establecen de acuerdo con el grado de compromiso contraído por cada una de ellas con la verdad: la religión aspira a ser verdadera sólo sensu alegorico, la filosofía pretende serlo sensu stricto. Y así, mientras que la religión echa mano de la fe y del respeto a la autoridad, la filosofía cuenta con la reflexión, el razonamiento y la convicción. Una y otra sólo tienen en común el punto de partida -el enigma del mundo-, fuera de ello no hay puntos de contacto. Así que es inútil el empeño de fundar una religión en la razón, y es conveniente para ambas permanecer distantes.
Este hecho, el de que el mundo sea experimentado como algo extraño y difícilmente inteligible, explica los motivos por los que la tendencia a trascender los límites de este mundo es universal y necesaria. Desde luego el asombro ante el mundo y ante la propia existencia no es para Schopenhauer el producto de un ánimo sereno, no es semejante a aquel asombro descrito por Aristóteles en su Metafísica. Todo lo contrario: la actitud reflexiva orientada a dar satisfacción a la necesidad de trascender la apariencia es, a su vez, producto del sufrimiento experimentado mientras vivimos y de la sombra de la muerte que se cierne sobre cada cual como una amenaza. No hay metafísica sin dolor. No hay nada tan universal como la desdicha. La condición humana no tiene más señas de identidad que esa experiencia negativa: la felicidad nos individualiza, el dolor nos hace coincidir. No es nada extraño que Schopenhauer apuntara a la compasión como al único fundamento de cualquier ética posible.
Por su parte, Nietzsche nunca estuvo de acuerdo en que la metafísica fuese una necesidad, o mejor, en que esa necesidad fuese, además, universal. En los Fragmentos póstumos de los años 1887 y 1888, encontramos algunos que hacen referencia a esta misma cuestión, pero que la resuelven de modo muy diferente a su maestro. Como él, también Nietzsche designa con el término «metafísica» todo intento de traspasar el umbral de la experiencia y de ir más allá de este mundo. Como Schopenhauer, también. en ese intento adivina Nietzsche el rostro crispado del sufrimiento y la disimulada mueca del dolor. Pero la expresión «necesidad metafísica» está lejos de designar un hecho indubitable y se convierte inmediatamente en una aporía, en un problema: ¿quién tiene necesidad de la metafísica? (5).
Frente a la generalización de Schopenhauer (6), Nietzsche considera que el sufrimiento, aunque sea una experiencia sentida por todos los hombres, no es sentida del mismo modo, no es valorada de igual forma por todos los individuos (se encuentra aquí insinuada aquella diferencia tipológica, genealógica, jerárquica, que se desarrolla in extenso en La genealogía de la moral). Existe ciertamente una necesidad de postular un mundo verdadero, inmutable, indestructible y eterno. Pero la pregunta que se impone es ahora: ¿Qué dice esa necesidad de quien la siente? ¿No podría ser un síntoma de algo característico de un tipo humano y no de la especie humana en general?
Con un razonamiento que sitúa a Nietzsche en las proximidades de Feuerbach y de Marx, se establece que aquel mundo no es causa, ni modelo, ni fin de «este» mundo, sino que es la consecuencia «necesaria» de la devaluación del «mundo aparente», que, tal como es (cambiante, perecedero, en devenir) resulta insoportable. Y entonces no es que la «apariencia» tome su «ser» prestado del «mundo verdad», sino al contrario. Y, si el recurso al otro mundo nace de la necesidad experimentada por el hombre que sufre a causa de este mundo, por un hombre «doliente, fatigado, improductivo» (7), ¿no sería posible un tipo de hombre absolutamente diferente, un tipo de hombre capaz de extraer felicidad de las mismas razones que han sido explotadas para el sufrimiento? (8). Y, si no felicidad -¡qué importa eso!, ¿no será un síntoma también esta preocupación urgente por la dicha? (9)-, al menos un veredicto distinto en este juicio en que el acusado es la vida, esta vida. En todo caso y para responder a ese interrogante, Nietzsche vuelca su atención en otra disciplina capaz de arrojar luz sobre la tipología humana: la psicología.
Sin entrar ahora
en
el alcance y significado
que da Nietzsche al término «psicología», hay
que indicar que es justamente aquí donde se rompe la posibilidad
de diálogo con la reflexión metafísica inspirada
en
Platón. Es también aquí donde se perfila la
propuesta
que distingue y que singulariza a Nietzsche, y donde hay que medir con
frialdad y sin contemplaciones el valor de lo que afirma. Por un lado,
la metafísica aparece aquí exclusivamente como la
necesidad
de postular un mundo más allá de este mundo; por otro,
esta
necesidad de desdoblamiento, de escisión, remite a un hombre que
se experimenta a sí mismo como desdoblado, escindido, dividido
entre
el ser y el querer, o también, entre lo que puede
y lo que quiere. Nietzsche rompe con Kant en el momento en que
éste
último se limita a constatar esa escisión y a postular un
mundo donde la reconciliación no sólo es posible, sino
real.
El discípulo de Schopenhauer se niega, fiel a su maestro, a
dejar
en manos del tiempo la realización absoluta de un deseo
absoluto.
Y no es que piense, como él, que todo deseo acaba siempre en la
frustración o en la desilusión (en el «drama»
de Schopenhauer no hay «final feliz»), sino que piensa que
no hay deseo cumplido más allá de este tiempo,
sólo
hay deseos que necesitan cumplirse en este tiempo, si no se quiere
pagar
el alto precio de la carencia absoluta de ambiciones, de la falta de
anhelo
y de voluntad. Por lo demás, el nihilismo -que es esa carencia-
ya estaba cerca.
4. El discurso nihilista
En El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche resume la historia de la metafísica como historia de un largo error (10). Se trata allí del relato de los avatares de un largo aplazamiento, de un deseo constantemente diferido que acaba, al final, evaporándose como tal deseo. Primero, asequible para unos pocos; luego, inaccesible para todos en este mundo y, finalmente, desnaturalizado, esfumado, incapaz de mover la voluntad.
«Mundo verdadero» es la expresión que designa el objeto del deseo, el nombre de todas las aspiraciones humanas, y es en Platón donde por primera vez aparece separado, aunque asequible todavía al sabio. La separación se consuma con el cristianismo, cuando ese mundo resulta inasequible por ahora, tan sólo una promesa para «el sabio, el piadoso, el virtuoso». Y es con la filosofía kantiana cuando aparece prohibido a la razón, indemostrable, tan sólo «pensado» como «consuelo, obligación, imperativo».
El camino hacia la idea, hacia el «mundo verdadero» se vuelve a partir de ahora intransitable. El positivismo marca la quiebra de una ilusión: el tiempo de la espera también conoce el fin, y ahora el objeto del deseo se torna extraño, desconocido. A un paso está el abismo, la refutación de la idea: aquel mundo era tan sólo una ilusión superflua, un proyecto inútil. A pesar del retorno de la jovialidad al que se refiere Nietzsche, con ella se hace presente un huésped inquietante: el nihilismo. Sólo ahora el hombre se sitúa ante la gran alternativa: eliminar el otro mundo equivale a eliminar las categorías que explicaban a éste: ¿No se ha vuelto más gris el horizonte? ¿No falla el suelo, no se resquebraja por todas partes? (11). Efectivamente, Dios ha muerto, pero ahora todos los acontecimientos son posibles. El final del drama está muy lejos de haber sido asegurado. Ahora, sólo ahora, con la llegada de ese visitante extraño, cargado de peligros: ahora empieza la tragedia.
Decadencia, pesimismo y nihilismo son los temas que ocuparon por completo la atención de los últimos años de la vida del filósofo Nietzsche. En las últimas obras publicadas y, de modo especial, en los numerosos apuntes para la obra proyectada, antes de que la posibilidad de ver la luz le fuese arrebatada por la enfermedad, aparecen por doquier. Después de la publicación de La genealogía de la moral, Nietzsche se aplica en la elaboración de una obra cuyo propósito consiste en relatar la historia de los dos siglos que vendrían -cuando suponía que el nihilismo sería ya un fenómeno generalizado- y en mostrar que el nihilismo es el resultado necesario de una forma de valoración.
El nihilismo es, pues, un resultado, una consecuencia. Y no una causa (12). El pesimismo, por su parte, no es más que la preformación del nihilismo, su antesala: en ambos casos de trata de síntomas que remiten a una enfermedad. Y esa enfermedad se llama decadencia.
Pero detengámonos un momento, antes de entrar en la explicación del proceso, en ese fenómeno, el nihilismo, que Nietzsche anuncia como el destino del pensamiento europeo: «Nihilismo significa que los valores supremos han perdido su crédito. Falta el fin. Falta la respuesta a la pregunta ¿por qué?» (13). El horror vacui, el peligro del abismo sin fondo, conjurado de mil modos distintos a lo largo de la historia del pensamiento, se yergue ahora con toda su fuerza y revela la ineficacia de las armas con que se le había combatido. El monstruo no había muerto, sólo dormía.
Y Nietzsche añade más, el nihilismo «es la consecuencia de la interpretación cristiano moral de la existencia» (14). Entiéndase bien, el horror al vacío no es otro que la inquietud producida por un tiempo en que el deseo quedase desgarrado, hecho jirones: sin objeto. El horror vacui es el miedo de una voluntad que ya no quiere... nada. Durante siglos, el cristianismo proporcionó una respuesta a la pregunta «¿por qué?», recurriendo a aquel otro mundo donde se situaban todos los ideales. Ahora, cuando por fin se descubre que tales ideales no son otra cosa que la nada, la voluntad se reconoce a sí misma como un querer engañado, que corre el peligro de aniquilarse a sí mismo (15). Por tanto, el cristianismo no es en absoluto responsable de ese horror vacui que amenaza a toda voluntad donde la haya, es tan sólo un arma ineficaz, un recurso impotente. Pero en la medida en que el cristianismo se comprometió a fondo en la apuesta por la verdad y el valor de aquellos ideales, y una vez revelada la quiebra de los mismos, entonces sí aparece como el fenómeno básico productor del nihilismo. Pues si Dios era la única verdad y ahora «Dios ha muerto», entonces, «todo es falso» y «nada tiene sentido» (16). Así se entiende ahora que el cristianismo fuese- tan sólo «una sugestión de la décadence».
Decadencia es, para Nietzsche, enfermedad. Es sinónimo de agotamiento, debilidad, extenuación. Igual que la enfermedad, que se contrae independientemente de que exista o no una predisposición mórbida, la decadencia se adquiere o se hereda (17). Conviene subrayar, sin embargo, que se trata de un proceso natural: así como «no se es libre de permanecer siempre joven», la decadencia es un fenómeno «necesario y propio de todas las épocas», aunque, desde luego, lo que se puede y se debe combatir es «la posible contaminación de las partes sanas del organismo» (18). Es justamente esa disposición mórbida -la misma que puso en boca de Sócrates la sentencia según la cual «vivir es estar enfermo durante mucho tiempo»- la que compele al hombre cansado de esta vida a inventar otros mundos.
Pero si la decadencia es una condición necesaria, ella sola no es suficiente para explicar la aparición del nihilismo como fenómeno generalizado. Para que esto último ocurra es preciso generalizar un sentimiento -la decepción- y tomar conciencia de un hecho -el de que las categorías de la razón (ser, unidad y finalidad) no tienen valor absoluto. Se distinguen así las causas remotas de las causas próximas del nihilismo.
Con las primeras se designa la decadencia propiamente dicha: la contaminación del mayor número. Para usar la terminología de Nietzsche, se trata de la rebelión y del triunfo de los esclavos: «La especie inferior se erige en árbitro del mundo y de la humanidad, olvida la modestia hasta el punto de que exagera sus necesidades y hace de ellas valores cósmicos y metafísicos» (19).
En cuanto a las segundas, constituyen el punto clave de la oposición nietzscheana a la metafísica occidental. Y, paradójicamente, el punto de contacto y coincidencia entre el discurso kantiano y el de Nietzsche, aunque este punto marque también, como se verá, diferencias radicales.
El nihilismo aparece cuando nada tiene ya sentido, cuando la decepción ante un pretendido fin del devenir amenaza por todas partes; aparece, además, cuando se descubre la ilusión de la sistematización, de la totalidad, de la unidad de lo que es; y, por fin, cuando el mundo-verdad el ser, opuesto al mundo del devenir, de la ilusión y de lo falso, se revela como respuesta a determinadas necesidades psicológicas y, por tanto, sin derecho alguno a la existencia. Ahora bien, fin, unidad, y ser no son otra cosa que categorías de la razón; por tanto, en la creencia en dichas categorías estriba la causa del nihilismo: nosotros hemos medido el valor del mundo por estas categorías que, además, han sido referidas a un mundo verdadero puramente ficticio (20).
Ciertamente y
como
observa J. Granier (21),
Nietzsche no critica sin más el uso de estas
categorías,
que, en realidad, valen como principios reguladores para conocer las
cosas
(uso inmanente, en terminología kantiana), sino el abuso
de las mismas, que consiste en aplicarlas más allá de
este
mundo (uso trascendente). La proximidad a la reflexión kantiana
queda así evidenciada. Pero eso no es todo. Nietzsche no
habría
avanzado un paso sobre la reflexión kantiana si la pregunta
¿por
qué tenemos necesidad de los juicios sintéticos a
priori?
llevase implícita la convicción de que seres como
nosotros
tienen todos necesidad de tales juicios. Si se admite la
universalidad
de esa necesidad (recordemos que este mismo problema se planteaba ya
propósito
de la necesidad metafísica), la pregunta ¿por qué
tenemos necesidad de tales juicios? es equivalente a la pregunta
kantiana
¿cómo son posibles los juicios sintéticos a
priori?
Y el discurso nietzscheano no haría más que añadir
oscuridades inútiles al problema nítidamente planteado
por
Kant. Pero la pregunta de Nietzsche no es retórica, ella supone
ya -con justicia o no y ése es el problema- que el uso inmanente
de las categorías de la razón, aunque no sea
injustificado,
no rige con la universalidad que Kant pretende. Este es un punto de
desacuerdo
indudable entre el planteamiento kantiano y el de Nietzsche. Y no
parece
que quepan muchas mediaciones. Por eso, la interpretación
pragmática
del conocer por parte de Nietzsche y que consiste en la
identificación
de verdad y valor es de una importancia capital y subraya los aspectos
diversos de los planteamientos respectivos de Kant y de Nietzsche. Pero
examinemos esta última cuestión con algún
detenimiento.
5. Nihilismo y transvaloración
El nihilismo es la constatación de que los valores supremos han perdido eficacia y no mueven ya a la voluntad. Con él, el vacío se extiende y nada tiene sentido. Pero probablemente nos acerquemos más y mejor al sentido que Nietzsche confiere a esa palabra, si se despoja a la expresión «nada tiene sentido» de sus connotaciones patéticas, que convertirían al fenómeno nihilista en el campo apropiado para la reflexión humanista de corte existencial.
Desde el pesimismo, caracterizado por estados de ánimo tales como la inseguridad, la angustia, la desesperación y el sufrimiento generalizado; desde el pesimismo, en cuanto fase previa y antesala del nihilismo, hasta la transvaloración a la que apunta Nietzsche como fase posterior, el nihilismo pasa por dos fases sucesivas de desarrollo. Y Nietzsche formuló la cuestión acerca de en qué medida podría ser el nihilismo una «forma divina» de pensar, dando a esa cuestión una respuesta positiva. Si los valores no hacen referencia a una realidad en sí (22); si son únicamente síntomas que tienen como referencia la fuerza (voluntad de poder) de quien los sostiene. si, además, dicha fuerza se mide por la capacidad de afrontar la apariencia, el devenir y lo falso «sin sucumbir por ello». entonces, el nihilismo presentará dos vertientes opuestas: podrá ser un signo de declive y de debilitación de la voluntad (nihilismo pasivo), o un signo de aumento de poder del espíritu (nihilismo activo) (23).
Como se ha apuntado anteriormente, el nihilismo consiste -aunque no sea sólo eso en la toma de conciencia del uso restrictivo de las categorías de la razón. Y es evidente que, desde esa perspectiva, el discurso kantiano y el de Nietzsche son en cierto modo discursos nihilistas. Sólo que entre ellos media un paso fundamental, un acontecimiento que, en opinión de Nietzsche, lleva a su acabamiento lo que sólo estaba esbozado en la posición de Kant en cuanto «nihilismo incompleto». En efecto, a pesar de que «el otro mundo», el «mundo verdadero», el mundo de las ideas y de los ideales fuera rechazado desde el punto de vista de la razón teórica, Kant lo conquista de manera definitiva para la razón práctica. Así pues, los valores superiores siguen teniendo vigencia, y Dios mismo es recuperado, aunque sea sólo para una parcela de la razón, cuya importancia no cabe minimizar. Y habría que preguntarse si Kant no miraría con profundo recelo y con no menos desconfianza todos esos intentos de mantener su propuesta ética eliminando, al mismo tiempo, cualesquiera de los tres postulados que le servían de base. Habría que preguntarse si este hecho, el de la inclusión del postulado de la existencia de Dios, que despertó las ironías de uno de sus más insignes compatriotas, Heine (24), no tuvo en Kant otras motivaciones que las puramente conservadoras. El mismo Nietzsche, por extraño que pueda parecer, consideraba el valor de esos postulados muy por encima de aquél sobre el que Schopenhauer había construido su proyecto moral: la compasión (25).
Sin duda para Nietzsche no tiene sentido ese postulado, puesto que él parte del hecho de que «Dios ha muerto». Y aquí estriba otra importante diferencia entre Kant y Nietzsche: Kant concibe su Crítica de la razón pura como «giro copernicano», en la medida en que, desde su consideración, no es nuestro conocimiento el que se rige por los objetos, sino los objetos los que se rigen por nuestro modo de conocerlos. Ahora bien, esta «revolución copernicana» afecta exclusivamente a la razón teórica. Nietzsche, por su parte, la considera insuficiente y pretenderá extender sus consecuencias hasta el campo de la razón práctica: no es nuestro querer el que se rige por el bien, sino el bien mismo el que está regido por la facultad de querer.
El valor no es, por lo tanto, algo dado, hacia lo cual tiene que tender toda voluntad buena, sino algo puesto por cada voluntad como una condición sin la cual ella no puede afirmarse como tal voluntad. Pero eso no es todo: la reflexión de Nietzsche permanecería inscrita en la esfera del humanismo, si «voluntad» fuese un término para designar algo igual (una potencia humana) en todo hombre, y característico de la especie humana (naturaleza humana). Todo lo contrario: voluntad es un término válido para designar la fuerza, la potencia con que actúa la vida. En este sentido, como ha apuntado Colli (26), la reflexión de Nietzsche se mantiene cerca de la de Spinoza, y «voluntad» es equivalente al conatus del pensador judío. Y en segundo lugar, los hombres, como los distintos modos de la sustancia spinoziana, son distintos grados de potencia (27).
Aquí estriba
sin duda el pragmatismo
de Nietzsche, que enlaza también con un cierto relativismo, si
bien
es necesario precisar la significación de tales términos.
Uno de los ejes principales alrededor del cual se vertebra la
reflexión
de Nietzsche es el hecho de la diversidad de escalas de valores
y el de la incompatibilidad de las mismas no sólo a lo largo del
tiempo, sino también y especialmente en un momento
histórico
concreto. Pero, además, Nietzsche cifra la excelencia del valor
en la circunstancia misma de esa diversidad (28).
Pues
el valor viene dado por la referencia a una voluntad que, como se sabe,
no
es la misma en cada una de sus objetivaciones. Por tanto, la
filosofía
de Nietzsche es una filosofía de la diferencia y no un pensar de
la identidad. Precisamente porque ya no hay fundamento (tal cosa
significa
la frase de Nietzsche «Dios ha muerto») y sería vano
situar al hombre en un lugar que sólo corresponda a Dios, no hay
tampoco humanismo.
6. No hay drama sin coda
Resumiendo lo expresado con anterioridad, a propósito de las diferencias entre los planteamientos respectivos de Kant y de Nietzsche, puede decirse que tal oposición tiene lugar en dos niveles opuestos y complementarios: en el plano de la razón teórica y en el de la razón práctica.
En el primero de ellos, la toma de conciencia del uso restrictivo de las categorías de la razón es, desde luego, algo común a ambos discursos; pero mientras que en Kant operan como principios reguladores cuya necesidad afecta a todos los seres racionales, en Nietzsche no es de ningún modo universalizable la necesidad de tales principios. En el plano de la razón práctica, Nietzsche considerará que es de todo punto insuficiente la posición kantiana: no es posible allí la universalización de una ley, aunque esa universalización, de acuerdo con el planteamiento kantiano, no afecte al contenido, sino a la forma pura de la ley.
He aquí, pues, la alternativa, el drama ante el que se debate nuestro tiempo. La actualidad de ambos planteamientos, a pesar de sus diferencias, no es difícil justificarla: nosotros, herederos de la ilustración, encontramos en ellos las señas de identidad y lo más genuino de la razón ilustrada: la autonomía, la dignidad de la razón humana, la capacidad para darse a sí misma su propia ley. Pero mientras Kant busca las razones de esa dignidad en lo común, en lo universal, en lo que hace coincidir a un hombre con otro, Nietzsche insiste en que no hay más reconocimiento que el de la diferencia, lo distinto, lo genuino. Y así la meditación kantiana se interesa básicamente por la identidad, por el acuerdo, por el consenso, frente a la de Nietzsche que destacará en primer plano la diferencia, lo irreductible: aquello por lo cual cada cual puede llamarse con justicia individuo es justamente aquello por lo que se diferencia del resto. Kant y Nietzsche llaman a eso «valor», «dignidad» y «virtud».
Y entonces, ¿quién? ¿Kant o Nietzsche? ¿Quién de los dos tiene realmente derecho a tomar la palabra en nuestro tiempo? Efectivamente no hay drama sin coda, sin resolución, sin desenlace. Y parece que esos dos planteamientos constituyen el «nudo dramático» de nuestro tiempo. El enfrentamiento entrambas posiciones es franco, rotundo, abierto. Por otro lado, las diferencias constatadas a propósito de ellos vuelven en nuestro tiempo con no menos fuerza ' Y también en nuestro país. Es una buena muestra de ello la polémica sostenida, a propósito de la llamada «filosofía discursiva» de Apel y de Habermas, entre E. Trías y A. Cortina. También, y a propósito, de lo mismo, las reflexiones de G. Vattimo y de E. Lledó. Todas ellas en un periódico de amplia difusión nacional.
No creo que sea fácil mediar en esa discusión. Y no lo es sencillamente porque, frente a los defensores de «lo común», aquellos que rompen una lanza por «lo irreductible» están dotados de la misma razón. Y no hay drama, por tanto. Quizás, si prestamos atención a esa polémica, podamos responder a la pregunta planteada.
No creo discutible el hecho de que la mejor expresión de la razón humana sea el diálogo y la comunicación. Pero, al mismo tiempo, ese diálogo (si no quiere degradarse en monólogo o en autocomplacencia narcisista o tiránica) sólo será válido en la medida en que sea capaz de mantener viva la diferencia, la distancia, la polémica. Los griegos, maestros en esto como en todo, conocían muy bien la diferencia entre «la crítica de las armas» y la argumentación. Dos formas de violencia distintas hasta el punto de que le fue asignada una divinidad a cada una de ellas. Ares y Apolo: los dos dioses de la violencia. El primero, el de la violencia física, inmediata, directa, el dios de la guerra. El segundo, el de la violencia mediata, diferida, a distancia, el dios del logos, «la flecha más mortal lanzada por el arco de la vida» (29).
Pero volvamos a la «filosofía discursiva», donde en el caso de Apel -y creo que en el de A. Cortina- se trata de fundamentar una acción ética más allá del dogmatismo y de las cosmovisiones religiosas. A propósito de la situación actual, ha subrayado Apel la contradicción existente entre la necesidad de fundamentar una acción ética, en un momento en que, como en la actualidad, las consecuencias tecnológicas de la ciencia tienen tal alcance y trascendencia que ya no es posible «contentarse con normas morales que regulen la convivencia en pequeños grupos» (30), y la aparente imposibilidad de dicha fundamentación, dado que las pretensiones de validez de los juicios de valor se encuentran relegadas al ámbito de una subjetividad no vinculante. Un análisis detenido de esta paradoja pondrá a Apel en el camino de su resolución, mostrando que la objetividad misma de las ciencias de hechos (moralmente no valorativas) es imposible sin el presupuesto de la validez intersubjetiva de normas morales. Tal presupuesto tiene el sentido de condición trascendental y equivale al a priori de una «comunidad ideal de comunicación» sobre el que pueden establecerse los principios regulativos fundamentales (31).
Desde una consideración análoga, G. Vattimo ha subrayado esta situación paradójica: nuestro tiempo es nihilista porque ha descubierto la insostenibilidad de metahistorias unitarias, pero, al mismo tiempo, ha descubierto también que no puede prescindir, por ahora, de un «hilo rojo» sobre el que proyectar el futuro. Es el primer descubrimiento lo que constituye lo más característico de nuestra época. Como él mismo advierte, «se sale realmente de la modernidad con esta conclusión nihilista» (32). Y podríamos añadir, se instala uno realmente en la posmodernidad, con la huella de aquel vacío y con una tentación peligrosa de nostalgia. Pero sólo es posible la huida hacia adelante. Y, a pesar de las connotaciones epigonales que tiene el dudoso término «posmodernidad», no hemos llegado al final de los tiempos: la historia continúa, aunque, desde la óptica nietzscheana adoptada por Vattimo, esa historia ha dejado de ser concebida bajo el signo de lo novum, del progreso y de la evolución. Y, además, en esa misma óptica, «la única filosofía de la historia que aún podemos profesar es la que toma como propio el fin de la filosofía de la historia» (33). Hasta aquí el nihilismo. Y hasta aquí también la validez de la reflexión nietzscheana. A partir de ahora es necesario buscar una salida al nihilismo y una superación de la crítica de las ideologías propia del pasado siglo y que «no parece ser hoy un punto de referencia eficaz para nuestra cultura» (34). Esa salida y esa rectificación imponen el olvido y la rectificación del discurso nietzscheano en la ética «capaz de dar la vuelta al dogma fundamental de la crítica de la ideología, a la sospecha ante toda forma de representación universal». El diálogo, la comunicación y el consenso propuestos por la reflexión de Habermas y Apel encuentran en Vattimo un eco apropiado en la superación del egoísmo que él propone, inspirado en la ética de Schopenhauer y en la de Kant.
Y entonces, ¿ya está resuelto el drama? ¿Habrá que resolverse por lo común, lo universal? ¿Tendremos que renunciar, por su ineficacia, a todo aquello que conquistaron los tres representantes de la llamada «escuela de la sospecha», Freud, Marx y Nietzsche? Y la necesidad de resolvernos por aquello y de renunciar a esto último, ¿es una necesidad de iure o de facto? ¿No puede ser de otro modo, o se trata sólo de una necesidad provisional que, como en el momento actual, viene dada por la amenaza de la destrucción? Y, en ese caso, ¿no estamos fundamentando «lo mejor» (la ética, la universalidad y necesidad de sus principios) en «lo peor» (el miedo, la amenaza, el terror)? Y si esto es así, si al menos esta pregunta puede ser planteada, ¿no tiene razón Nietzsche y, con él, la llamada «escuela de la sospecha»? Y entonces...
Quizás, podría pensarse, hay una vía intermedia. Quizás haya una ética para tiempos indigentes, para cuando las cosas no van bien y es preciso olvidar las divergencias frente a un enemigo externo y común. Y otra ética para cuando las cosas van aparentemente bien, pero ocurre tan sólo que el enemigo no es común ni está fuera, sino que es propio de cada uno y está dentro de cada cual. Es el viejo problema de la doble moral. Tan adecuado para tiempos sin convicciones, para voluntades inestables, para hombres desarraigados.
Efectivamente, la comunicación y el diálogo son lo más genuino de la razón humana. Y es seguro que tenemos necesidad de ellos para el acuerdo y el reconocimiento capaces de poner fin a la coacción y al menosprecio. Y es seguro también que aquella comunicación y aquel diálogo no tienen sólamente una dimensión social, sino también otra individual, interior, egoísta, y no por ello menos importante. Kant, sin duda, tiene razón.
La democracia, en cuanto logro definitivo del estado moderno, se acerca, como advierte Savater, al «reino de los fines» kantiano, o, como podríamos añadir, a aquella comunidad ideal de comunicación de la que habla Apel. Pero dentro de ella tiene perfecta cabida la propuesta nietzscheana de crecimiento y autosuperación frente al peligro de «animalización gregaria». Esto, si no queremos que la convivencia democrática lleve aparejado el prejuicio grosero de que todo vale lo mismo, y de que es indeseable el contraste, la jerarquía y la diferencia. Naturalmente que la crítica de las ideologías y la escuela de la sospecha protagonizada por Nietzsche tiene absoluta vigencia y es perfectamente eficaz en nuestra cultura. Esa crítica y esa escuela ponen de relieve «la otra cara» del hombre, la barbarie que no posee un rostro seductor, sino inhumano. Ellas muestran que todos somos cobardes alguna vez y que todos venimos de alguna guerra donde en algún momento fuimos desertores o traidores. Pero el hecho mismo de serlo o haberlo sido no hace menos despreciables la cobardía y la traición. Ni siquiera todos los hombres lo son en el mismo grado: los hombres no son iguales. Esta diferencia que no es, sin duda, natural, es la que hay que rescatar y la única que es capaz de alentar la polémica, sin la cual, como dice Trías, no es posible el diálogo ni la comunicación. Y Nietzsche, sin duda, tiene razón.
Quizás sea conveniente reflexionar sobre todo esto para ir acabando con el problema de «resolvernos» por una u otra ética, para acabar también con esa «doble moral», enfermiza y estéril, que no se determina más que ante «situaciones», o que nunca llega a determinarse por dudar demasiado. Nuestro tiempo conoce muy bien las limitaciones de esa doble moral, de ese diletantismo improductivo que pierde demasiado tiempo ante la cuestión de «quiénes» somos, si lo que decimos o lo que hacemos. Hay efectivamente dos lenguajes: el de la palabra y el de los hechos. La cuestión no está en determinar cuál de los dos es el lenguaje. Los hechos son contundentes y engendran un discurso verdadero cuando éste los refiere. Pero el lenguaje también es poderoso, y es capaz de engendrar comportamientos que se pliegan a él.
Kant y Nietzsche
son, cada uno, protagonistas
de una propuesta ética que aspira, como dice Savater, a la
«autonomía
heroica», a la «perfecta nobleza», es decir, ambos
aspiran
«a que su deber no se imponga como una coacción exterior,
sino que consista en la expresión más vigorosa y eficaz
de
su propio ser» (35).
Desde luego, no hay
drama
sin coda. Pero probablemente el enfrentamiento entre las posiciones
respectivas
de ambos no sea dramático. Sino trágico. Y ya se sabe: la
tragedia no tiene desenlace, ni final, ni coda.
Notas
(1) Como ejemplo vale toda la sección primera de Más allá del bien y del mal. Y de modo especial los parágrafos 1, 2, 3, 11, 13, 19, y 21. Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlín, Walter de Gruyter, 1967-1982 (en adelante abreviaremos con las siglas KGW), VI, 2: 9-12; 18-20; 21-22; 25-28 y 29-30.
(2) Cfr. Drama e identidad. Barcelona, Ariel, 1984: 23 y ss.
(3) Sobre esta «descalificación inicial», cfr. J. Granier, Le problème de la verité dans la philosophie de Nietzsche. Paris, Du Seuil: 122.
(4) El mundo como voluntad y representación. Libro primero. Cap. 17. Werke in zehn Banden, III. Zürich, Diogenes Verlag AG, 1977: 186 y ss.
(5) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 3: 336-337. Y también VIII, 2: 28-29.
(6) Loc. cit.: 186.
(7) KGW, VIII, 2: 28-29. Fragmentos póstumos.
(8) «Otra especie de hombre rebosante de fuerza y jubilosa vería con gusto precisamente las pasiones, lo irracional y el cambio en sentido eudemológico, sin eliminar sus consecuencias, peligro, contraste, muerte...» (KGW, VIII, 3: 337. Fragmentos póstumos).
(9) «Algo de enfermizo y fatigado se muestra en el hecho de que los metafísicos y los religiosos vean demasiado en primer plano los problemas del sufrimiento y de la alegría» (KGW, VIII, 1: 338. Fragmentos póstumos).
(10) Cfr. el capítulo «Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula», KGW, VI, 3: 74-75.
(11) Cfr. al respecto La gaya ciencia, parág. 125: «El loco». KGW, VI, 2: 158-159.
(12) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 3: 57.
(13) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 1: 123.
(14) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 1: 299-300.
(15) Cfr. La genealogía de la moral. Tratado tercero: «¿Qué significan los ideales ascéticos?», parág. 28. KGW, VI, 2: 429-430.
(16) Cfr. Así habló Zaratustra. Especialmente los capítulos «Del camino del creador» y «La sombra». KGW, VI, 1: 76 y ss. y 334 y ss.
(17) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 3: 42 y 44.
(18) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 3: 47-48 y 221.
(19) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 2: 21.
(20) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 2: 281 y siguientes.
(21) Op. cit.: 246 y ss.
(22) Recuérdese que el nihilismo supone la conciencia de que las categorías unidad, fin y verdad tienen un alcance limitado. Y lo que es válido para la razón teórica lo es también para la razón práctica.
(23) Fragmentos póstumos, KGW, VIII, 2: 14-15.
(24) Alemania. México, UNAM, 1972: 82-83.
(25) «Amar al hombre por amor a Dios, ése ha sido hasta ahora el sentimiento más aristocrático y remoto a que han llegado los hombres. Que amar al hombre sin ninguna oculta intención santificadora es una estupidez y una brutalidad más, que la inclinación a ese amor al hombre ha de recibir su medida, su finura, su grano de sal y su partícula de ámbar de una inclinación superior: quienquiera que haya sido el hombre que por vez primera tuvo ese sentimiento y esa 'vivencia' , y aunque acaso su lengua balbucease al intentar expresar semejante delicadeza, ¡continúe siendo para nosotros por todos los tiempos santo y digno de veneración, pues es el hombre que más alto ha volado hasta ahora y que se ha extraviado del modo más hermoso» (Más allá del bien y del mal, «El ser religioso», parág. 60, KGW, VI, 2: 77.
(26) Scritti su Nietzsche. Milano, Adelphi Edizioni, 1980: 157.
(27) Así habló Zaratustra, «De las tarántulas», KGW, VI, 1: 126: «Con estos predicadores de la igualdad no quiero ser yo mezclado ni confundido. Pues a mí la justicia me dice así: 'los hombres no son iguales'».
(28) Así habló Zaratustra, «De las alegrías y de las pasiones», KGW, VI, 1: 38.
(29) G. Colli, Después de Nietzsche. Barcelona, Anagrama, 1978: 38.
(30) La transformación de la filosofía. Vol. 2. Madrid, Taurus, 1985: 342.
(31) Op. cit.: 409 (sobre el contenido de tales principios).
(32) El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Barcelona, Gedisa, 1986: 147.
(33) Ver el diario El País, 6 de diciembre de 1986: 12-13.
(34) Ver el diario El País, 8 de enero de 1987: 9-10.
(35) La
tarea
del héroe.
Madrid, Taurus: 124.
| Gazeta de Antropología |
|