 |
 |
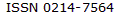 |
| Gazeta
de Antropología, 2000, 16, artículo 09 · http://hdl.handle.net/10481/7504 |
Versión HTML · Versión PDF |
| Publicado: 2000-03 |
|
| Una
persona no completamente como las demás. El
animal y su estatuto People not quite like the rest: Animals and their rights Sergio Dalla Bernardina Laboratorie d'Ethnologie Méditerranéenne et Comparative, URA 1346 du CNRS, Aix-en-Provence, Francia.
|
| Quien
quiere
ahorcar su perro dice que tiene la rabia.
Chi il
suo can vuole ammazzare,
qualche scusa sa trovare. |
¿El placer o deber de matar?
¿Qué incitaba a los niños de la Venecia del siglo pasado a maltratar con tanto encarnizamiento a los pájaros, perros, gatos u otros animales que caían en sus manos? (1) ¿Qué incitaba a sus padres a cegar a las rapaces para seguidamente clavarlas, todavía vivas, a las puertas de los establos y graneros? ¿Por qué los carreteros golpean sin moderación a sus caballos y por qué los campesinos, al arrastrar sus terneros al matadero, no vacilan en molerlos a palos bajo la mirada asombrada de los biempensantes (2)? Para los periodistas de fin del siglo XIX la respuesta era clara: todo era imputable a la crueldad congénita del proletariado rural, especie de farolillo rojo en el avance de la naciente nación italiana hacia la emancipación moral.
Esta aproximación entre crueldad y capas populares andará mucho camino, hasta el punto de que cien años más tarde, en las páginas de Erich Fromm (1981: 175) podemos aún leer que «el sadismo es mucho más entre los individuos de las clases sociales inferiores que, en la Roma antigua, encontraban una compensación a sus frustraciones sociales en los espectáculos sádicos, o que, como en Alemania, suministraron a Hitler sus fieles más fanáticos» (3).
Aunque para hablar de «sadismo», sería necesario en principio conocer el estatuto de los animales en el caso de los campesinos del siglo pasado: ¿se trataba, como los hombres, de «personas» o bien de simples «cosas»? En este segundo caso, una vez negada a las bestias la facultad de sufrir (o, lo que viene a ser lo mismo, el derecho al sufrimiento), no podríamos hablar de sadismo en sentido estricto. E, incluso, admitiendo la existencia de esa insensibilidad presumida, ¿deberíamos ver en ello una actitud «inmediata» o más bien un dispositivo considerado para proteger a la población agrícola de los riesgos de una implicación afectiva con efectos paralizadores? Hay muchas razones para creer que la «pura coseidad» de las bestias, lejos de constituir una percepción espontánea (como si fuese solamente evolucionando como el hombre descubriría que el animal es más que un simple objeto), es más el fruto de una verdadera pedagogía/aprendizaje (4). Es evidente que en el universo rural la idea de que la bestia se reduce a un simple instrumento está en contra de la experiencia directa: experiencia que ve perros, puercos, terneros fatalmente arrastrados a una relación de transferencia (que se sueña en el caso de los Nuer, por citar un ejemplo muy conocido) (5).
¡Por
qué, pues, no interpretar
esas conductas violentas como un antídoto contra las tendencias
a «simpatizar» (6)?
Bajo esta
perspectiva
las torturas practicadas por los jóvenes niños del siglo
XIX podrían adquirir una significación de hecho muy
diferente.
La brutalidad con los perros sería una especie de deber, un
mensaje
reiterado sin cesar a la nuturaleza, una forma de resistencia a la
tentación,
siempre al acecho, de solidarizarse con su propia víctima, de
hacerse
una con las demás criaturas del universo (7).
Y he aquí al mismo tiempo que la caza, contra toda
tentación
«zoofílica», «empática»,
«naturalista»,
se propone como el paradigma de los comportamientos a tener frente a la
naturaleza: especie de propedeútica a la ingrata tarea de matar (8).
La animalidad, una pérdida de los derechos
Esa
inclinación a ver en la bestia
alguna cosa profundamente humana reaparece por otra parte bajo forma de
síntoma en los contextos más diferentes. Es así,
por
ejemplo, que en el curso de una entrevista en los valles valdosianos
del
Piamonte, nuestro interlocutor, dejando escapar un lapsus un tanto
indicativo,
comienza aclarando que la gamuza «es una persona maligna»
(Dalla
Bernardina 1987: 91, 1990). «Persona» en la
percepción
del cazador, «cosa» en el momento del tercio de muerte. La
caza, en el plano fantástico (9), es
verdaderamente
un proceso de transformación de la víctima/persona en una
víctima/cosa: el doble estatuto del animal autoriza a matarlo.
Pero
toda matanza, después de todo, requiere que la víctima
sea
previamente relegada al rango de objeto. En esta perspectiva, no es,
pues,
casualidad que el debate teológico-filosófico haya estado
largo tiempo centrado sobre la cuestión de los derechos del
animal,
puesto que son los derechos (al menos en nuestra tradición) los
que hacen «persona», y justamente cuando se los revoca es
cuando
la «persona» se convierte en «cosa» (10).
Ahora bien, en la medida en que criminalizar equivale a reificar, no es
pues necesario que el animal sea percibido desde el comienzo como una
simple
cosa: basta que cometa una falta para llegar a serlo. Es esta
dinámica
inquisitorial, por llamarla así, la que debemos examinar ahora.
La reificación del animal en las sociedades no occidentales
Se le quiera considerar como un placer o como un deber (o como los dos a la vez), el tercio de muerte de los animales nunca parece constituir un acto puramente mecánico, y el tratamiento simbólico de su estatuto en vistas de la matanza tiene a veces figura de institución. Los ejemplos no faltan, ya sea en el mundo clásico fiesta ateniénse de las Boufonías, estudiada entre otros por W. Burkert (1981) y J.-L. Durand (1986) o en las civilizaciones no occidentales. Por lo que concierne a estas últimas, un caso de manipulación previa de la víctima que presenta todos los rasgos de una experiencia crítica es la ceremonia de los osos practicada por los Ainous. Arlette Leroi-Gourhan, en un estudio reciente, traza con detalle las vicisitudes de ese chivo expiatorio.
En primer lugar, el preámbulo. Cada año un pequeño oso es capturado en las montañas y llevado al pueblo donde recibe el mismo trato afectuoso que se le reserva a los niños indígenas. Adoptado, criado por una mujer, mimado y acariciado como los otros niños de la comunidad, se beneficia del estatuto de «pariente de visita». Incluso en el plano oficial, es designado como igual, como un verdadero sujeto. De aquí el carácter «delicado» de su tercio de muerte que requiere numerosas precauciones rituales.
El día fatídico se hace salir al animal y «se le hace dar la vuelta al pueblo explicándole gentilmente todos los detalles de la fiesta, compensación a toda la tribu de los osos por los futuros tercios de muerte. Es necesario que él pueda contar toda la grandeza de la ceremonia, así otros osos estarán contentos de venir al pueblo de estos hombres que les tratan tan bien y no experimentarán esa cólera que les impele quizás a destruir las chozas del pueblo» (Leroi-Gourhan 1989: 117-118). «Después», prosigue el etnólogo, «por una razón que no comprendemos, pero que, quizás, tenga por fin, como en las corridas, fatigar al animal, todos comienzan a maltratarlo, a montarlo en cólera dándole tirones de todos los lados, pinchándole con una rama en la que están anudados unos Inaos, o palmeándolo con unos grandes palos guarnecidos con hojas de bambú». Finalmente «el oso es conducido a la gran plaza del pueblo y atado a una estaca. Todo el mundo se congrega. Es entonces cuando el jefe de la ceremonia toma su arco y tira la primera flecha. Oficialmente, esta debería matarlo, no obstante los otros hombres lo acribillan ahora con flechas. Cerca, dos gruesas vigas han sido puestas sobre el suelo, el oso es arrastrado hacia ellas, moribundo o ya muerto y se le rompe el cuello. Un trozo de madera es introducido a través de la quijada y sus restos mortales son transportados delante de la empalizada. Las mujeres claman su indignación y golpean a los hombres por su crueldad, las ancianas lloran, pronto las jóvenes se ponen a danzar» (ibid.).
El punto que nos interesa, en este bello ejemplo de «comedia de la inocencia» (Meuli 1946; Burkert 1981: 30), es el mismo que suscita la perplejidad del etnólogo francés. ¿Por qué los participantes en la ceremonia cambian bruscamente de actitud y se ponen a martirizar al animal? Verosímilmente para provocarlo, empujándolo a una reacción agresiva susceptible de hacer su tercio de muerte psicológicamente más fácil. La provocación, en efecto, engendra una metamorfosis: el oso no es ya el «hermano oso» mimado por la comunidad entera, el cambio súbito de sus huéspedes lo ha, por así decir, «alterado». Gracias a este recurso, ya no es el «pariente de visita» quien va a ser ejecutado, sino más bien un bruto cualquiera. «Bestia», leemos en el Robert: «que carece de inteligencia, de juicio» y «bestia humana» es «el hombre dominado por sus instintos». No nos parece inverosímil que entre los fines perseguidos por el ritual ainou se encuentre también ese efecto «animalizante»: como si la provocación tendiese a reactivar la bestia que duerme en las profundidades de la futura víctima (11).
Pero un ejemplo todavía más explícito que muestra cómo la culpabilidad (en tanto que coartada psicológica tanto como operador simbólico que asegura la transformación de «personas» en «cosas») constituye un ingrediente fundamental de las prácticas de matanza, nos es ofrecido por los horticultores melanesios descritos por Victorio Lanternari.
Insistiendo sobre la estrecha relación que liga las ideologías a los modos de producción, Lanternari pone en evidencia el hecho de que en las sociedades de ganaderos el animal representa mucho más que una simple cosa. «El ganadero», escribe, «con la relación habitual que ha creado entre hombres y bestias, en virtud de su carácter familiar que procura que los puercos compartan el alimento de la familia en una proximidad continua (los puercos, durante la jornada, rebuscan cerca del pueblo, por la tarde reciben su comida de la 'madre', pasan la noche en la casa), el ganadero decíamos engendra por sí mismo una experiencia de identificación entre el hombre y el animal. En el marco de esta ideología de la identificación se inscriben [algunas] manifestaciones culturales (...), especialmente la atribución de un alma a las bestias que se han criado, el bautismo de los puercos, la cualidad de 'padres de los puercos' asumida por los ganaderos, las lamentaciones funerarias ante los 'cadáveres', su calificación como 'hermanos' del hombre, en fin las numerosas precauciones tendentes a evitar matar y consumir los puercos que uno mismo ha criado, recurriendo antes a los puercos de los otros o delegando en otros la función sacrificial, etc.» (Lanternari 1983: 299).
Posición decididamente diferente de aquella asumida por Descartes y Malebranche. Y he aquí, pues, que reaparece el problema: ¿cómo acceder a las viandas porcinas sin hacerse responsable de un verdadero delito? Respuesta: manipulando el estatuto del cerdo. Se puede, por ejemplo, rechazar este animal doméstico empujándolo hacia la salvajez, dejándolo «escaparse» al bosque (la huída, por otra parte, es implícitamente una falta...). La recuperación del fugitivo tomará entonces el cariz de una batida y la matanza tendrá por objeto no ya a un «miembro del pueblo», un «viejo conocido», sino más bien una simple pieza de caza (12). En el caso de la gran fiesta Gabé, escribe Lanternari, «es necesario varios días, incluso semanas, para capturar hasta el último puerco y retornarlo al pueblo. El día fatídico (...) los alaridos, los gruñidos de los puercos que llegan furiosos por el encarcelamiento prolongado se terminan por enormes clamores cuando los indígenas, en uniforme de guerrero y en orden de batalla, se lanzan blandiendo sus cachiporras (...). Con tanto ardor como para un verdadero combate, golpean a ciegas, con unos alaridos belicosos, guiados por el jefe». «Más que de un sacrificio concluye el etnólogo se trata, pues, de una carnicería en la que domina el tono de la exaltación guerrera. Las cachiporras ensangrentadas, una vez terminada la matanza, son balanceadas en la dirección del pueblo considerado como el encargado de la próxima fiesta Gabé» (ibid.: 285-286).
Adaptando este ejemplo a la lectura «psicologista» que estamos esbozando, es necesario en principio observar cómo los procesos de reificación (en el doble sentido de llegar a ser «cosa» y llegar a ser reus (13)) parece aquí operar a dos niveles. En el momento mismo en el que se va al monte, el puerco deserta de la sociedad de los hombres, perdiendo así su estatuto inicial en el plano tanto simbólico como moral. Además, el encarcelamiento transforma su carácter: la víctima, como en el sacrificio ainou, es previamente enfurecida (lo que en italiano se traduce como mandare in bestia; existe también la forma intransitiva imbestialire). Sus gruñidos adquieren un carácter amenazador, se trata en adelante de un enemigo, mejor, de un loco furioso. El proceso de criminalización toca, así, a su fin y la masacre, representada bajo la forma de un drama épico, puede desarrollarse con toda buena conciencia.
Otro aspecto que merece atención: el misterioso ardor con el que los indígenas, disfrazados de guerreros, golpean el bulto a ciegas. Una lectura psicoanalizante aprehendería quizás en este exceso de celo los síntomas de una tendencia sádica presente en la sociedad melanesia. Nosotros tenemos más bien el sentimiento de que esa crueldad exasperada (esa crueldad prevista y puesta en escena) es interpretable como una forma de pietas: un discurso sobre el nuevo estatuto de los cerdos, una confirmación redundante de la legitimidad de la acción emprendida en contra. En otros términos, es como si esa exhibición de violencia equivaliese a declarar: no hay lugar para las vacilaciones; o bien, el animal tiene efectivamente carácter de naturaleza, y entonces, nos conducimos en consecuencia, o bien nuestra acción es ilegítima...
Ciertamente, este ejemplo no basta para que consideremos sobrepasado el nivel de la simple conjetura. Ensayemos, por tanto, aplicar el mismo razonamiento a otros contextos. En un documento de la Venecia del siglo XIX, se describe la escena en la que un joven campesino, después de haberse acercado a una gamuza moribunda, le atraviesa la garganta y bebe su sangre «de una manera ostensible como para exhibir su satisfacción». En el caso de los canófilos de la misma época la agresividad gratuita hacia su fiel auxiliar constituía un comportamiento completamente correcto, sino aconsejado (14). En Córcega hemos escuchado las bromas de los cazadores sobre la manipulación de los testículos del jabalí. El mismo ambiente durante las operaciones de descuartizamiento, donde el aspecto sangriento era subrayado por una gestualidad ostentatoria, por un «tocar» y un «ver» en los que el impudor parecía previsto y como alentado (15). Lecturas simbólicas o estructurales verían quizá en esas prácticas (muy legítimamente, por otra parte) un medio para el cazador de señalar su familiaridad con la dimensión de lo «crudo» y de lo «salvaje» (16), o ritos «iniciáticos» relacionados con la virilidad. En una lógica baktiniana, se podría incluso reconocer en ellas una manifestación de comicidad popular en sus aspectos vitales, carnavelescos y palingenésicos.
En nuestra
perspectiva considerar el drama
de la matanza a la luz de los dispositivos que permiten la
«animalización»/reificación
del animal, esas conductas parecen más bien destinadas a
sancionar
y teatralizar la fractura ontológica: que no haya duda nos
parece
ser su mensaje implícito: el animal es verdaderamente una cosa,
de suerte que bebamos su sangre sin el menor remordimiento. Es
así,
en efecto, como es necesario tratar a las bestias.
Producir un culpable
La tentación de tratar al animal «como un cristiano», en suma, está siempre presente, y la «animalidad» de la víctima es una realidad que es necesario reafirmar continuamente y a todos los niveles. Esta constante complica considerablemente las lecturas «evolucionistas» que aprehenden el «proceso civilizador» como un paso gradual del hacer, en tanto que participación física en el acto violento, al simple ver (el desapego, la sublimación) (17). Reconociendo enteramente la eficacia de este modelo interpretativo, quisiéramos insistir sobre el hecho de que el hacer que aquí está en cuestión es esencialmente un decir; no es pues un chapoteo desenfrenado en la sangre de la víctima, sino un modo de recitar hasta el final el drama de su «cosificación». Nos la habemos con la distinción más radical: la que proclama, mediante el rodeo de una gestualidad deliberadamente desvalorizante, la oposición naturaleza/cultura, la diferencia entre los hombres y los animales. Ese hacer, en otras palabras, equivaldría a hacerse moralmente cargo de la matanza, a asumir la entera responsabilidad. Es en este sentido en el que nos parece posible compararla con una forma de pietas(18).
Ciertamente, no queremos negar la presencia de componentes sádicos y voyeristas en el entusiasmo de las sociedades premodernas por el sufrimiento humano y animal en sus aspectos crueles y escenográficos (19). Pero la existencia de tendencias parecidas en nada apoya la idea de que la sensibilidad de hoy resulte de un paso desde una total ausencia de escrúpulos al gradual reconocimiento de los derechos de los animales. El proceso es, a lo sumo, antitético: en el mundo rural, el hecho de que los animales tienen «derechos» (no en el sentido estrictamente jurídico, claro está, aunque esto también hubiese sido motivo de debate) (20)
es un hecho que
salta a la vista: el problema
aparece justamente al preguntarse cómo privarlos de ellos. En
otros
términos, no se trata de reconocer que las bestias tienen
también
una sensibilidad lo que los criadores saben muy bien; se trata, al
contrario,
de luchar contra esta evidencia. se trata, en suma, como acabamos de
decir,
de encontrar un motivo de imputación que autorice la
exclusión
del animal del conjunto de «los que tienen derecho».
Se acabó, señor gallo, el dormir con las pollas
Al sobreestimar, en la Europa preindustrial, la participación casi visceral en el «juego cruel del sadismo de masas», por parafrasear a P. Camporesi (1990: 62), se terminó por atribuir a las plebes rurales una desenvoltura que se corresponde mal con los datos históricos y etnográficos que poseemos. Según este criterio, deberíamos suponer que los crueles folk games, muy populares hasta el comienzo del siglo XIX, implicarían un acercamiento a la víctima desprovisto de todo dispositivo de legitimación. Pero verdaderamente no era así: incluso en el caso en que la violencia parecía «ir de sí», el matador parece obligado a motivar su conducta evocando, más o menos explícitamente, la «falta» que su acción tiende a «lavar».
Uno de los motivos de acusación más frecuentes concierne a la incontinencia sexual del animal: su desmesura, como el caso del joven puerco melanesio, merece un castigo ejemplar. En esta perspectiva, Alexo de Vanegas, en 1565, alentaba la «caza» del gallo, puesto que «ese animal lascivo representaba la lujuria, que siempre debe ser reprimida» (Rey-Flaud 1985: 51). Y es en la misma perspectiva como los jóvenes de la provincia de Soria, en España, justificaban la cruel competición de los gallos (un gallo era enterrado hasta el cuello y los participantes, ojos vendados, intentan pasada a pasada arrancarle la cabeza de un golpe de bastón): «Se ha terminado, señor gallo, el dormir con las pollas, se ha terminado el buen día, el saludar el día que llega» (Baroja 1979: 80). La moral era: bienaventurado entre las «mujeres», lascivo, luego culpable (culpable de comportarse «como una bestia»).
La lascivia y la pereza, vicios capitales, constituyen también las justificaciones principales cuando se trata de dar muerte a un perro de caza. Incluso hoy no es raro oír a un cazador lamentar el haber tenido que «eliminar» a su perro a causa de su intemperancia sexual. La represión se centra en especial en conductas «perversas» tales como el autoerotismo y la homosexualidad: «Había cogido malos hábitos nos explicaba un aficionado de Trevise. Incluso durante la caza, desde que veía otro perro... He tenido que matarlo». La ociosidad no es, por otra parte, mejor tolerada: «Nada hacía, sólo pensaba en tragar. Entonces, si debo mantener un casero...». A medida que se acerca a la humanidad el animal cava, pues, su propia fosa. Habría aquí como una especie de umbral de tolerancia más allá del cual la «humanidad» de la bestia, que se expresa en la envidia, la gula, la inclinación hogareña... se transforma en una pretensión insoportable.
Pero ello ocurre también con la actitud opuesta. Es conocido que el perro de muestra que trabaja muy lejos del cazador es frecuentemente corregido a golpes de fusil (se le dispara encima con plomo muy fino que lo hiere ligeramente haciéndole pasar las ganas de pasearse demasiado sólo). A veces esta inclinación por la independencia deviene irreversible; ésta les llega sobre todo a los perros corredores que, en razón de las largas batidas en pleno bosque durante jornadas enteras, terminan por deshabituarse a la casa. Ahí también, se nos hace comprender, no queda más que ratificar el estado de hecho: «Es en el castañar donde lo he dejado. En lo sucesivo sólo cazará para él. Incluso ya no entrará en su perrera.»
Si, en este último caso, lo que conduce a la ejecución del infiel auxiliar es su exceso de distancia con respecto a su dimensión doméstica (su caída en la salvajez), en el caso precedente es un exceso de proximidad: el perro desdeña el bosque, no asegura ya la comunicación entre el mundo de la naturaleza y el mundo civilizado; puede incluso aventurarse hasta no distinguir ya las categorías zoológicas. Las mujeres, al amo incluso le parecen entonces como unas compañeras sexuales completamente convenientes. M. Alessandro Schena, leemos en un artículo de prensa de 1895 (Caccia e Tiri, 20 agosto), «había comprado un joven setter inglés. Lo había criado con cuidados paternales y con mucha paciencia, puesto que el perro, al crecer, revelaba un carácter más bien lunático y un temperamento un poco independiente, lo que no gustaba demasiado a su amo (...). Por otra parte, manifestaba algunas cualidades excelentes: su olfato muy fino, su parada marmórea, su porte impecable constituían unos dones capaces de hacerle perdonar sus pequeños pecados». Si bien «a fuerza de indulgencia recíproca ellos habían llegado a ser dos almas hermanas. (...) Sin embargo, el amor, ese demonio perturbador del universo, rompe ese acuerdo pacífico. Una vez alcanzada la edad viril, el animal comienza a cortejar, no a las hembras de su propia especie, sino a las de la especie humana; quizá había oído decir que éstas, a diferencia de aquellas, son accesibles en todas las estaciones. Puesto que no llegaba a satisfacer sus deseos por medio de simples galanterías, tuvo incluso que recurrir a la violencia. Todos los días el amo debía hacer frente a las protestas de las honradas esposas y de las púdicas vírgenes del pueblo. Cuando un día fue cogido infraganti, el perro se revuelve contra el justo y vigoroso castigo, no solamente mostrando los dientes, sino además dirigiéndole incluso al amo proposiciones obscenas. Si bien éste, con el rubor en la cara y el corazón desgarrado, se vio obligado a enviar a ese animal lascivo, de un golpe de fusil, al círculo de Semiramis».
Ahora bien, es verdad que la lascivia, la pereza y la infidelidad constituyen unos comportamientos anómicos que hacen aparecer la eliminación del culpable como una solución necesaria (por lo menos en el universo rural, donde la supervivencia de los animales está estrictamente subordinada a su utilidad). Pero no olvidemos el carácter a veces especial y «de geometría variable» de esos motivos de imputación, en los que la gravedad aumenta en función de los deseos del cazador, los defectos del viejo compañero llegan a se más graves a medida que el deseo de un «nuevo modelo» se hace más urgente: «ya no era verdaderamente él... costaba trabajo reconocerlo... Había desaparecido; lo hemos encontrado dos meses después en una perrera al lado de Bérgamo. pero bien debían haberle hecho alguna diablura, porque, Dios mío... había llegado a ser una especie de bruto». En suma, igual que en el caso del perro de caza, como lo sugiere nuestro proverbio toscano, no nos desembarazamos de un animal doméstico sin haber descubierto nuevos elementos que justifiquen el cambio de registro.
Esta necesidad
de
empujar previamente al animal
al lado de la alteridad (21) no es pues
una
exclusiva
de las sociedades pre-modernas. Si los Ainous y los horticultores
melanesios,
con su violencia «piadosa», intentaban mandare in bestia
al «hermano del hombre», y si los cazadores inconstantes
descubren
que su valiente auxiliar «no es ya lo que era», los
campesinos
del pueblo francés de Minot se limitan a constatar, justo antes
de la matanza, que en su granja se está produciendo una
metamorfosis
análoga: «Al engordar, el cerdo toma nombre y rango de
'Señor'.
Se le llama así porque está bien cuidado, es bello, todo
blanco, todo rosado, y hace el bien sobre todo tras su muerte. Pero se
le toma afecto y se siente dolor en el corazón el día en
que es necesario matarlo. También, una buena mañana, se
decide
que el animal ha llegado a ser 'malvado' como para aliviar el crimen.
Del
mismo modo la granjera, cuando ha de elegir una bestia en su corral,
coge
aquella que es 'muy vieja', aquella que 'no sirve ya para nada',
'aquella
que fastidia a las demás'. Y es así como anuncia la
ejecución
del cerdo: 'Mañana por la mañana, Marcel mata al cerdo
para
la casa Noiret. Ellos han criado tres, se va a matar aquél que
es
malvado. Ginetta dice que cada vez que le lleva de comer,
¡él
quiere morderla! Resulta fastidioso, un cerdo que ha llegado a ser
malvado'»
(Verdier 1979: 25).
La reificación del animal hoy
En el momento del tercio de muerte, la necesidad de reafirmar la culpabilidad / animalidad de la víctima o, por lo menos, de modificar la identidad en vistas de la matanza parece, pues, animar tanto a los Ainous como a los horticultores melanesios, a los jóvenes muchachos de Soria como a los pueblerinos de Minot. Incluso los cazadores de la región corsa y los campesinos valdoianos del Piamonte, aún ligados a una visión del mundo de tipo tradicional, continúan legitimando la «matabilidad» de su víctima en función de tal o cual sistema de representaciones (22). Por lo que se refiere al cazador moderno, hemos visto su piedad hacia el perro expresarse bajo dos formas aparentemente opuestas: de un lado, como violencia codificada destinada a establecer y salvaguardar las distancias siempre precarias («no olvidemos sobre todo que no es más que una bestia...»); de otro lado, como necesidad de enmascarar, con la ayuda de pretextos más o menos realistas, el «escándalo» de una muerte que permanece equívoca. Esta compasión no carece quizás de analogía con aquella que anima a los granjeros en general, consecuencia, acabamos de verlo, de la transferencia afectiva acarreada por la domesticación. Pero, ¿cuál es entonces la actitud con respecto a los animales salvajes, esos perfectos desconocidos que el discípulo de Diana sólo encuentra en algunos instantes justamente antes de apretar el gatillo? (23). ¿Se le aparecen a él verdaderamente como simples objetos de juego? ¿Su supresión les deja moralmente indiferentes?
Ciertamente, todas las realidades que acabamos de describir no pueden ser puestas en el mismo plano: una cosa es el drama de la matanza en las sociedades de cazadores o de ganaderos, otra el estatuto de la caza en las de los agricultores que tienen tendencia a considerarla como una amenaza perpetua, o en el espíritu del «cazador deportivo» del que vamos a precisar su perfil en el siglo XIX (24). Sin embargo, conscientes de las grandes diferencias que separan estos contextos culturales, es precisamente sobre un rasgo recurrente, observado en el curso de un estudio sobre el relato de caza, en el siglo pasado (Dalla Bernardina 1987, 1989), que querríamos aquí centrarnos.
En efecto, parece ciertamente que incluso el cazador moderno, en el curso del proceso de elaboración fantasmática que toma sitio entre la localización y la captura de la presa (lo hemos calificado de «drama cinegético»; Dalla Bernardina 1987: 95), busca modificar el estatuto simbólico de esta última. El hecho de que a sus ojos la presa aparece como una compañera de pleno derecho se impone con toda evidencia en los poemas y reportajes cinegéticos de la época. En estos documentos, la caza muestra su carácter de actividad proyectiva, secuenciada en dos tiempos, que prevé una fase «antropomorfizante» (la bestia, idealizada y codiciada, es elevada al rango de «persona») y una fase «(re)-animalizante» (la humillación, la degradación). Si prestamos atención a las metáforas y a los escenarios más frecuentes, todo parece ocurrir como si el placer del cazador consistiese en dirigir una puesta en escena sangrienta en la que los actores encarnan alternativamente al ser amado, al rival u otras figuras con rasgos manifiestamente humanos. Vemos, así, a la liebre (de preferencia la liebre, en tanto que la escena se mantiene en un tono idílico) descrita en el papel de una criatura snella e timidetta (esbelta y tímida) que posee sus admiradores en una especie de inclinación sentimental: «tutti accorrete, o miei compagni exhorta el perro del poeta diletante G. Bugada l'orme ho rivenuto di colei che bramo» (venid rápido, compañeros, he descubierto las huellas de aquella que codicio) (25). La becada es aquí presentada como una voluptuosa sirena cuyo encuentro hace enamorarse a los perros-pretendientes (26); la gamuza aparece antes como un sujeto timidissimo que huye del hombre desde el momento en que se apercibe de su presencia, o como una silueta seductora expuesta a la apreciación de los entendidos: «¡Oh la bella camoscia! declama el poeta local G. Savon (1866) ¡Qué bien hecha está!¡Qué bella mirada amorosa, qué bello pelo! Podríamos decir que ha nacido para hacer felices a los cazadores en el cielo» (27).
Incluso para el discípulo de Diana el animal está lejos de ser un simple objeto. reaparece de nuevo el problema: ¿cómo hacer para rediseñar la fisonomía de ese interlocutor casi humano bajo una forma que autorice por ello su tercio de muerte? La solución consiste de nuevo otra vez en caracterizar la animalidad/«coseidad» de la víctima en términos de falta. El animal es, sí, (como) una persona, pero a la manera del célebre perro de Bulgakov, que del hombre poseía no más que la apariencia, continua manifestando conductas egoístas y antisociales que traicionan su irreductible alteridad.
Ahora bien, ¿cuál es el rasgo de comportamiento común a todas las presas animales? Huir. No hay entonces que sorprenderse si el principal motivo de inculpación al encuentro de la caza animal es justamente su propensión a la huída. es así como la liebre, aunque snella e timidetta, será castigada puesto que, tras haber seducido a los perros y los cazadores, se sustrae a sus proposiciones amorosas (nel fuggir maestra, di frodi esperta lepre liebre experimentada en la astucia y en el arte de la huída). La becada sufrirá un tratamiento análogo pues, ocultándose, no vacila en burlarse de sus tiernos pretendientes. En cuanto a la gamuza, caerá muerta en el acto «justo allí donde se había detenido para burlar sus antagonistas al acecho».
Respecto a
nuestros
ejemplos etnológicos
hay en ellos como un desplazamiento del dispositivo de
incriminación,
que se desliza desde el plano ritual al del simple ensueño.
Siempre
a partir de los documentos escritos (y esto en la medida en que el
relato
de caza pueda considerarse representativo de la experiencia real) (28),
todo parece desarrollarse como si en la cabeza del cazador cada muerte
no pudiese pasar de un simulacro de proceso jurídico.
Ha cometido una falta: que se sepa
El aspecto sobre el que queremos centrarnos es que el cazador, no solamente fabrica una falta imaginaria susceptible de justificar su gesto vengador, sino que también experimenta la necesidad de evocarla públicamente. Y lo que más sorprende es que esta falta, una vez enunciada, termina por hacerse una con la animalidad, para demostrar la estrecha relación que parece ligar el pecado como «caída», que entraña la pérdida de los derechos de la «persona», y la matanza, desde ahora autorizada, de la presa. ¿Qué gritaban, en efecto, los batidores alpinos del siglo pasado a las gamuzas que intentaban escapar a su destino?: «Salid de ahí, hijas de perra»: fórmula que hace coincidir animalidad y culpabilidad (29). A la presa que esquive vuestros disparos, aconsejaba Giovanni Savon en sus ensayos del saber-vivir cinegético (1866), es bueno lanzarles injurias tales como: «mulo», «puerco», «hijo de vaca», atributos todos que, al hacer pasar enteramente la animalidad por una falta, se considera que hacen retornar a la bestia su estatuto de creatura inferior. pero esta necesidad de calificar a la caza de animal y de culpable (30) está presente también en los cazadores de hoy. «Va a pasar por ahí, el maldito piensa en voz alta un personaje de Mario Rigoni Strn (1970: 119) va a pasar por ahí y yo no fallaré. ¡Deseo reventarlo, no fallaré. Quiero agujerearle las orejas a ese bastardo!»
¿Porqué, pues, el animal que huye sería un bastardo? Probablemente porque, si no lo fuese, su eliminación llegaría a ser mucho más embarazosa. En frío, en efecto, el cazador es muy consciente del derecho a la vida del que dispone su víctima, y, por otra parte, la literatura cinegética abunda en pasajes que deploran el final inhumano que aguarda a esas «criaturas cándidas y desarmadas»: «Immani fère -escribía, no sin lucidez, G. Colle en 1821- seguia la caccia della prisca etade: Timide lepri e garrule pernici, Saran di questa l'innocente ogetto» (La caza primordial perseguía a fieras mosntruosas, aún cuando tímidas liebres y gorjeantes perdigones fueran su objeto).
Finalmente, la fundamental «humanidad» de la víctima tiene enteramente el aire de un fantasma siempre presto a surgir en el sueño del cazador: fantasma portador de maleficios del que es necesario, a pesar de todo, protegerse. De un lado, probablemente, está ese sentimiento de afinidad que confiere a la caza su carga terrorífica. Y no nos parece demasiado aventurado definir el acto cinegético como una especie de homicidio simbólico, sino como un sucedáneo del homicidio (31). De otro lado, permanece el riesgo permanece en la toma de consciencia de tal afinidad la misma que impuso a los pitagóricos la dieta vegetariana que interviene en el momento menos oportuno: cuando el animal debe imperativamente cesar de aparecer como un sujeto. El pattern de la criminalización/reificación viene entonces a cumplir una función de defensa y a garantizar una completa «disponibilidad» de la presa.
«Oh hombre,
¿qué te he
hecho?... soy una criatura como tú» se queja una bestia
moribunda
en un diálogo imaginado por Edward Bury en 1677 (Thomas 1985:
214).
«Te mato porque huyes, porque eres un cerdo, un hijo de perra y
un
bastardo responde el estribillo que acompaña ala aventura
psíquica
del cazador y en estas condiciones, degradado y privado de todos los
derechos,
tu no eres [ya], efectivamente, más que una simple cosa.»
Notas
1. Este artículo retoma y desarrolla, aportando numerosas modificaciones, el prefacio de nuestro estudio L'innocente piacer. La caccia e le sue rappresentazione nelle Prealpi del Veneto orientale (Dalla Bernardina 1989). En esta versión hemos acentuado nuestras diligencias comparativas, colocando sus ejemplos en unos contextos tan heterogéneos como el universo de los horticultores melanesios, la sociedad ainou, la Grecia antigua o la España tradicional.
2. Una visión de conjunto muy documentada sobre el tema de la crueldad popular para con los animales nos es ofrecida por V. Pelosse (1981-1982). Muy enriquecedores son también los capítulos consagrados al mismo tema por K. Thomas (1985), especialmente el capítulo IV, titulado «La compasión por la creación bruta».
3. La misma actitud se encuentra en otros «evolucionistas» como Norbert Elias, que vería probablemente en estas prácticas el equivalente de los juegos de sangre muy en boga en la Europa preindustrial: supervivencias pertenecientes a «estados menos evolucionados» del «proceso civilizador» (Elias & Dunning 1986).
4. Se sabe cuánto este problema ha apasionado a los teólogos y filósofos del pasado; se sabe igualmente cuánto el estoicismo, al afirmar que un corte radical separa al hombre del resto de la creación, ha influido en la posición oficial de la Iglesia. A partir de este orden de consideraciones, J. Passmore (1975), subrayando los efectos de las teorías de Descartes y de Malebranche sobre las actitudes de las gentes hacia el sufrimiento animal, sugiere que en la Europa preindustrial el desinvestimiento afectivo con respecto a las bestias, los locos y los «brutos» en general, debía ser total. Si pensamos en la realidad de la vida agrícola tendremos, sin embargo, la impresión de que ese punto de vista, quizás un poco demasiado «deductivo», da por descontado una sensibilidad que es justamente el fruto de un compromiso constante, y de operaciones complejas y metódicas.
5. «C. G. Seligman, a propósito del ganado de esos pueblos [nilóticos], dice que haríamos mal en describir la importancia para sus propietarios, así como el amor y los cuidados que éstos les dispensan, pero que ciertamente no es exagerado afirmar que se llega a eso que los psicólogos llaman identificación» (Evans-Pritchard 1965: 91-92).
6. Hoy esta actitud de guardar las distancias frente a los animales domésticos que en las sociedades tradicionales constituía un verdadero saber-hacer pierde su razón de ser: «A partir de los años 1950, puercos, aves de corral y a veces incluso bovinos (terneros sobre todo) son cada vez más confinados en instalaciones de cría industrial 'fuera del piso'» (Digard 1990: 235). La «distancia», en este caso, está ya asegurada por la misma técnica de crianza (lo que vale también para los problemas de matanza, como lo muestra N. Vialles 1987). En cuanto a los bovinos que crecen en libre estabulación, por parafrasear a Digard, ellos «tienen cada vez menos contactos con el hombre y, así pues, se hacen salvajes. Los criadores, por su lado, no saben ya manejar el ganado; algunos tienen incluso miedo de él» (Digard 1990: 236). ¿Es que en el nuevo contexto, que se quiere más racional, los animales para carnicería son objeto de un tratamiento menos envilecedor? Parece claramente que no. «Por una especie de efecto de círculo vicioso el foso no cesa de ahondarse entre los criadores y su ganado. A la hiper-domesticación, la sobreprotección, la sobrevaloración de los animales familiares se oponen radicalmente la desdomesticación, el maltrato, la marginalización de los animales de renta» (ibid.). En este sentido, incluso hoy, la «degradación» de los animales destinados a la matanza representaría un paso previo necesario para su consumo.
7. Sobre la piedad hacia las criaturas vivientes como «facultad esencial» ya presente en el hombre primitivo, he aquí un pasaje de C. Lévi-Strauss: «Esta facultad, Rousseau no ha cesado de repetirlo, es la piedad, resulta de la identificación con un otro que no es solamente un pariente, un próximo, un compatriota, sino un hombre cualquiera desde el momento que es hombre, más aún: un ser vivo cualquiera, desde el momento que está vivo. El hombre comienza, pues, por experimentarse idéntico a todos sus semejantes, y no olvidará nunca esta experiencia primitiva, incluso cuando la expansión demográfica (...) le fuerce a diversificar sus géneros de vida para adaptarse a los diferentes medios en los que el número creciente le obliga a extenderse, y a saber distinguirse él mismo, pero por lo mismo solamente un penoso aprendizaje le lleva a distinguir los otros: los animales según la especie, la humanidad de la animalidad, mi yo de los otros yo. La aprehensión global de los hombres y de los animales como seres sensibles, en que consiste la identificación, precede a la consciencia de las oposiciones; y después, solamente, entre humano y no humano» (Lévi-Strauss 1973: 50).
8. Hipótesis que en modo alguno excluye la de un «placer» unido al espectáculo de la muerte, pero que se limita a sugerir las condiciones de posibilidad: el animal puede matarse puesto que convencionalmente es sólo una simple cosa, pero su fallecimiento nos perturba y nos fascina precisamente porque la experiencia nos dice que esa «coseidad» de las bestias no es más que un artificio, un ardid para gozar de ellas completamente.
9. Relativo a los fantasmas en el sentido de producciones de la imaginación mediante las que el yo intenta escapar de la realidad (N. del T.).
10. Nuestro uso aquí del concepto de persona es puramente empírico: este término nos permite ilustrar una actitud psicológica que encuentra a veces expresión en un marco institucional. Para lo que es la noción de persona, su génesis y su evolución en tanto que categoría antropológica, remitimos al célebre artículo de M. Mauss: «Una categoría del espíritu humano: la noción de persona, la de "yo"» (Mauss 1989).
11. Desde el punto de vista de la coartada psicológica este mecanismo no es muy diferente de la estrategia del guardián que, antes de desembarazarse de un prisionero, le incita a huir, castigando luego la tentativa de evasión, o bien de aquella del pendenciero que provoca a su víctima hasta que reacciona, ofreciéndole así un pretexto para pasar a la acción sin demasiados remordimientos.
12. Otra técnica consiste en proyectar en un pasado mítico la transgresión que los puercos, todavía hoy, se considera que deben expiar. En un mito de las Maridanias de Nueva Guinea holandesa, escribe Lanternari, «se narra que Nazr, el dema de los puercos (héroe cultural que introdujo la cría), era capaz de tomar a su voluntad el aspecto tanto de un hombre como de un puerco. En castigo por determinados perjuicios cometidos por los habitantes del pueblo Sanga, los transforma a todos en cerdos, y el pueblo fue transformado en bosque. Más adelante, se narra que Nazr captura un pequeño puerco que antes era un pequeño hombre, y le confía a dos niñas para que las críe. Este pequeño puerco tenía, sin embargo, el hábito de, durante la noche, transformarse en joven para violar a una de las muchachas. Es por esto por lo que los hombres de los orígenes decidieron matar al muchacho-puerco y asociar esa muerte con una fiesta. Nazr, el dema del puerco, aprueba el plan y se encarga de matar al puerco» (Lanternari 300).
13. En latín, acusado, reo (N. del T..).
14. «Avanzaba hacia la presa / y mi perro Ponto, prestando mucha atención / avanzaba las narices dilatadas / del miedo de mis golpes de pie», canta sin embarazo alguno el poeta cazador A. Zanussi (1887).
15. Sobre los «dichos y gestos bromistas [que] muestran todo lo que rodea al cerdo desde su tercio de muerte hasta la comida final», véase especialmente Verdier 1979: 24-41.
16. A este propósito, véase entre otros Fabre-Vassas 1982: 377-400; Hell 1988: 74: 85.
17. Aunque en su conjunto y no en los detalles, como tienden a subrayarlo Elias & Dunning 1986.
18. La diferencia no es pues de calidad, pero muy justa de modalidades: si unos se protegen psicológicamente entregándose con pasión, los otros llegan al mismo resultado ocultándose. La evolución, en suma, desde el punto de vista moral, sólo es aparente. Sobre este tema, véase Dalla Bernardina 1988: 165-185.
19. «Cuerpos empalados escribe sobre este tema P. Camporesi, cabezas cortadas, miembros desgarrados de su carne y de su grasa, carnes atenazadas, quemadas, abrasadas (...) todo ello evoca la imagen de una ciudad-infierno y cocina a la vez, de una ciudad-matadero en la que todos, hombres, mujeres, niños (los jóvenes niños en particular) toman parte en el juego cruel del sadismo de masas, de la carnicería y del suplicio, vividos, en un embeleso de las entrañas, como transferencia colectiva, ora hacia el verdugo, ora hacia el despilfarro de la vida, en un desdoblamiento obsesivo y pendular entre víctima y torturador» (Camporesi 1990: 62).
20. El interesante estudio de Edward P. Evans (1987) nos hace aprehender hasta qué punto, en el universo precapitalista, la relación con los animales pone de relieve una lógica jurídica. Los ejemplos son numerosos: podemos citar el proceso entablado en Troya en 1516 a unos insectos que devastaban las viñas: un enjuiciamiento según la regla, donde los acusados dispusieron de un abogado de oficio. Muy frecuentes eran igualmente los juicios de puercos que habían cometido un homicidio. También aquí los acusados tenían derecho a un abogado que exponía las circunstancias atenuantes. A veces el recurso en apelación se resolvía mediante la absolución de los sospechosos. Pero en caso de condena el verdugo ejecutaba la sentencia (frecuentemente ahorcamiento) sobre el sitio reservado a los criminales humanos. Hombres y bestias podían así compartir la misma celda, como fue el caso de un cerdo asesino condenado en Pont de Larche en 1408 porque ese puerco había mordido y matado a un niño pequeño. De una determinada manera, al menos sobre el plano de la responsabilidad penal, podríamos pues afirmar que el derecho de los animales era respetado antes de la época moderna. Pero la principal lección que extraemos de todo esto, es, una vez más, que las bestias estaban bien consideradas como interlocutores y no como simples objetos.
21. ...y de lo que es extranjero a la comunidad. Esto, insistimos en ello, parece ser el efecto producido por la falta.
22. ...y en principio de aquellos concernientes a la utilidad alimentaria o a la naturaleza «dañina» de la caza.
23. Y esto, en un marco lúdico que no es ciertamente aquel de sus preocupaciones cotidianas y con unas motivaciones que no son seguramente las de un cazador-recolector.
24. En efecto, el caso de los cazadores-recolectores no parece entrar en nuestro esquema en la medida en que la víctima, lejos de ser «criminalizada», es al contrario rodeada de los cuidados más afectuosos (véase entre otros, Digard 1990: 328; Testart 1987: 171-193; Descola 1986, Frazer 1973 cap. LII-LIII; Pettazzoni 1974: 114-136, y, para una visión de conjunto, Lanternari 1983). Ahora bien, si es verdad que estamos convenientemente informados sobre lo que pasó antes (los jóvenes, los diferentes ritos propiciatorios...) tanto como de lo que pasa después (los ritos de reparación, la «comedia de la inocencia»...), ¿no sería necesario también interrogarse sobre la atmósfera que acompaña a las fases cruciales de la secuencia cinegética? ¿Porqué no podría desarrollarse en un ambiente belicoso donde la presa animal es percibida menos como una víctima que como un rival (y esto tanto más cuanto que se trata frecuentemente de bestias verdaderamente peligrosas)? Dicho de otro modo: ¿no habría, incluso en el caso de los cazadores-recolectores, un momento en el que la víctima cesa de aparecer como un ser infeliz para transformarse, en el fuego de la acción, en cualquier cosa mucho menos inocente? Por el momento, nos limitamos a subrayar que incluso en las sociedades cinegéticas el tercio de muerte del animal es percibido como una falta (como un «animalicidio», por citar a E. Lot-Falck 1953; véase Lanternari 1983: 359) que exige la designación de un culpable (ya sean los ingleses, como pretenden los Ojibwa, o bien las flechas de los rusos, como claman los Ostiak) (véase, entre otros, Frazer 1973: 777-817; Lanternari 1983: 360-361; Testart 1987: 184 ss.). La diferencia está aquí en que, en lugar de culpabilizar a la víctima, se prefiere buscar a otros responsables.
25. Sobre los cambios de sexo durante el transcurso de previos rituales que conducen al tercio de muerte del toro, véase el bello artículo de J. Pitt-Rivers (1984).
26. Tanto como a sus amos, por otra parte: «Oh quante volte e quante il more mio balzommi in petto allo scovrir tua traccia!, reprocha A. Zanussi a una becada reticente, Ma tu, spietata, mi dicevi addio (...) eppur costante ognor mio amore fue. E se ti feci qualche volta i corni...» (cuántas veces mi corazón se ha puesto a palpitar cuando encontraba sus huellas, pero tú, despiadada, me decías adiós (...) Y sin embargo mi amor ha sido siempre constante, incluso si a veces llego a engañarte...). Hemos desarrollado este tema en la segunda parte de L'Innocente piacer... (1989: 99-166) consagrado a la «comedia de la inocencia» en la literatura cinegética del siglo pasado.
27. Sobre el acto cinegético como encuentro de amor, los testimonios son numerosos. He aquí, por ejemplo, un pasaje extraído del periódico Diane del 28-junio-1990: «En realidad pienso (...) que allí donde no existe una relación de verdadero conocimiento entre el cazador y el objeto de su predación, no existe aún un acto de caza creíble. Puesto que el conocimiento del animal de caza implica también respeto, alta consideración del animal escogido: quiero a tal becada en tal etapa difícil. Y el acto cinegético deviene acto de amor. Si además sigo 'a las perdices', como se dice ahora otras veces se decía 'ir tras las mujeres', pero el amor no estaba allí para nada), me gustaría saber dónde han nacido, dónde duermen y dónde pacen».
28. En cuanto a la criminalización del animal de caza en el centro de la acción de caza y a las particularidades de los testimonios que presenta la presa ante un día en que se justifica la matanza, véase Dalla Bernardina 1987: 91-96.
29. «Te escondes puesto que eres un hijo de perra [constante 'etológica']; eres un hijo de perra porque te escondes [constante moral]; eres un hijo de perra luego salid.» Esta admirable prestidigitación, donde se llega a presentar el tercio de muerte de un animal de caza como una consecuencia de su comportamiento, es hasta tal punto típica de la psicología del cazador que la encontramos incluso bajo la forma de anécdota (notable ejemplo de auto-consciencia...): «La liebre ha partido zigzagueando. Cuando tiraba sobre el zig, ella estaba en el zag, cuando tiraba sobre el zag, ella estaba en el zig. Me ha puesto hasta tal punto furioso que la habría matado».
30. Lo que parece reafirmar, en el momento del tercio de muerte, una realidad que no es tan evidente.
31. Dalla Bernardina 1987: 19-50 y 1989: 141-166. Lo que no implica el menor juicio moral.
Bibliografía
Baroja, Julio Caro
1979 Le carnaval. París,
Gallimard.
Bulgakov, Mikhail
1975 Cuore di carne.
Milán,
Rizzoli.
Burkert, Walter
1981 Homo necans. Antropologia del
sacrificio
cruento nella Grecia antica. Turín, Boringhieri.
Camporesi, Piero
1990 La sève de la vie.
Symbolisme
et magia du sang. París, Le Promeneur.
Colle, Giovanni
1821 La caccia di un giorno in val
Gresalia.
Venecia, Picotti.
Dalla Bernardina, Sergio
1987 Il miraggio animale. Per un'a
antropologia
della caccia nella società contemporanea. Roma, Bulzoni.
1989 «L'innocente piacer», La
caccia e le sue rappresentazioni nelle Prealpi del Veneto orientale,
Feltre, Centro per la Documentazione della Cultura popolare.
1988 «Hédonistes et
ascètes,
'Latins' et 'Septentrionaux' à la chasse au chamois dans les
Alpes
italiennes», Le monde alpin et rhodanien, 1-2: 165-185.
Descola, Philippe
1986 La nature domestique.
Symbolisme
et praxis dans l'écologie des Achuar. París,
Éd.
de la Maison des Sciences de l'Homme.
Digard, Jean-Pierre
1990 L'homme et les animaux
domestiques.
Anthropologie d'une passion. París, Fayard.
Durand, Jean-Louis
1986 Sacrifice et labour en
Grèce
ancienne. Essai d'anthropologie religieuse, París,
Éditions
La Découverte.
Elias, Norbert (y Eric Dunning)
1986 Quest for excitement. Sport
and leisure
in the civilizing process. Oxford, Basil Blackwell.
Evans, Edward P.
1987 The criminal prosecution and
capital
punishment of animals. The lost history of Europe's animals trials.
Londres, Faber & Faber (1st ed. 1906).
Evans-Pritchard, Edward Evan
1965 «La religione dei
Nuer»,
en C. Leslie, Uomo e mito nelle società primitive.
Firenze,
Sansoni.
Fabre-Vassas, Claudine
1982 «Le partage du
'ferum'», Études rurales, 87-88: 377-400.
Frazer, James
1973 Il ramo d'oro.
Turín,
Boringhieri.
Fromm, Erich
1981 Anatomia della
distruttività
umana. Milán, Mondadori.
Hell, Bertrand
1988 «Le sauvage consommé.
Classification
animale et ordonnance cynégétique dans la France de
l'Est», Terrain, 10: Des hommes et des bêtes.
París,
Mission du Patrimoine Ethnologique.
Lanternari, Vittorio
1983 La grande festa. Vita rituale
e sistemi
di produzione della società tradizionali. Bari, Dedalo.
Leroi-Gourhan, Arlette y André
1989 Un voyage chez les Aïnous.
Hokkaïdo-1938. París, Albin Michel.
Lévi-Strauss, Claude
1973 Anthropologie structurale deux.
París, Plon.
Lot-Falk, Éveline
1953 Les rites de chasse chez les
peuples
sibériens. París, Gallimard.
Mauss, Marcel
1989 Sociologie et anthropologie.
París, PUF (1ª ed. 1950).
Meuli, Karl
1946 «Griechische
Opferbraüche»,
en 0. Basel: 185-288.
Passmore, John
1975 «The treatment of
animals», Journal of the History of Ideas, XXXVI (2):
195-218.
Pelosse, Valentin
1981-82 «Imaginaire social et
protection
de l'animal. Des amis des bêtes de l'an X au législateur
de
1850», L'Homme XXI (4): 5-33; XXII (1): 195-218.
Pettazzoni, Raffaele
1974 L'Essere supremo nelle
religioni
primitive (l'onniscienza di Dio). Turín, Einaudi (1ª
ed.
1957).
Pitt-Rivers, Julian
1984 «Le sacrifice du
taureau», Le Temps de la Réflexion: 281-297.
Rey-Flaud, Henri
1985 Le charivari. Les rituels
fondamentaux
de la sexualité. París, Payot.
Rigoni Stern, Mario
1970 Il bosco degli urogalli.
Turín,
Einaudi.
Savon, G. A.
1866 In cacciatori trevigiani.
Trevisco,
Longo.
Testart, Alain
1987 «Deux modèles du
rapport
entre l'homme et l'animal dans les systèmes de
représentation», Études rurales, 107-108:
171-193.
Thomas, Keith
1985 Dans le jardin de la nature.
París, Gallimard.
Verdier, Yvonne
1979 Façons de dire,
façons
de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière.
París,
Gallimard.
Vialles, Noélie
1987 Le sang et la chair. Les
abattoirs
des pays de l'Adour. París, Éd. de la Maison des
Sciences
de l'Homme, Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction
du Patrimoine.
Zanussi, A.
1887 Descrizioni di caccia in
ottava rima.
Belluno, tip. dell' Alpigiano.
Este artículo
fue publicado originalmente en la revista L'Homme, nº 120,
oct.-dic., 1991, XXXI (4): 33-50. Agradecemos a esta revista su gentil
autorización para la traducción y edición de este
artículo. Traducción de José Luis Solana Ruiz.
| Gazeta de Antropología |
|