
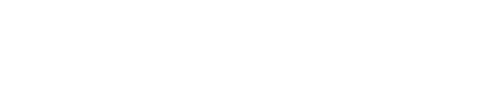

LOS QUE NUNCA LLEGAN Homenaje a Bartleby 2 Cuando me avisaron de que el director de su departamento acusaba a mi hermano de asesinato, me pareció un despropósito tan grotesco y fuera de toda lógica que inmediatamente me puse en camino. Tenía que ser una equivocación fácil de rebatir, porque, que yo supiera, nunca había hecho daño a un mosquito. Su camino era la muerte y se dirigía a ella sin alharacas y sin llamadas de auxilio, totalmente en silencio. ¿De qué le servía despertar cada mañana y prolongarlo hasta el amanecer del día siguiente? La agonía sería breve y había llegado el momento de ceder. Todo le había salido mal desde que consiguiera el campeonato nacional de esquí y le apareciera una dolencia incurable en la columna que le impedía estar de pie, sentado o tumbado. Si se ponía de pie, no estaba derecho; si andaba, no andaba derecho y, si se tumbaba, no estaba tumbado derecho. Su cabeza era un objeto pesado que le producía fuertes dolores y no sabía distinguir si cabeza o cuerpo eran dos dolores distintos o un único dolor. Sería muy sencillo: una inyección y caería en el sueño de forma sencilla; después de todo, antes o después ése era el camino natural y cuando perdió su trabajo inició su nueva vida dando todo lo que tenía y quedándose con lo puesto. No volvería a la casa de sus padres. Odiaba vivir de la caridad familiar. Odiaba no poder evitar que le dieran de comer y lo vistieran el resto de su vida. Le atacaba los nervios pedir algo y sólo se reponía de sus momentos bajos cuando estaba solo y no había nadie a su alrededor, refugiado en la barra de un bar o en su habitación, frente a varias botellas de cerveza. Su último año de bachillerato lo hizo en América y de Denver, Colorado, regresó con la soledad americana y una desmedida afición a la bebida. ¿Qué le había sucedido? Nunca lo supimos en casa, pero a partir de entonces le daba miedo que lo vieran. Le asustaban las reuniones sociales y las relaciones con amigos. No tenía capacidad ni para escucharlos ni para seguir una sencilla conversación y, cuando hablaba, no podía terminar las frases y su rostro se hundía de repente sin que nadie entendiera que con aquella figura y su inteligencia, que atraía a las chicas como a las moscas un pastel, huyera de ellas y de padres, hermanos y amigos. En Zaragoza se matriculó en medicina con la esperanza de solucionar su problema de la espalda y la salud del abuelo, la única razón que le mantuvo por algún tiempo en la casa familiar y, a su muerte, inició la huída total, abandonó la medicina y se matriculó en veterinaria con gran disgusto de nuestros padres. No podía soportar que ellos vieran su deformidad, o lo que él creía deformidad, y que a todas horas le preguntaran por sus dolores de espalda. En su ingenuidad, creía que las ciencias médicas estaban en pañales y que los médicos, que no habían curado su problema y salvado a su abuelo, eran unos ignorantes. La solución podía estar en la medicina natural, y con esa esperanza se doctoró en toxicología, finalizándola con una cuidada publicación sobre las aplicaciones terapéuticas de todas las plantas de la península, que él mismo había recogido y probado en su persona con grandes trastornos físicos y psíquicos sin solucionarle los dolores. En el último año de facultad conoció a Eva. Era una estudiante del primer curso y un encanto de mujer, dulce, tierna y profundamente enamorada, y por primera vez se le vio sonreír. Gracias a ella aceptó un puesto de profesor ayudante en la universidad y juntos recorrieron Sudamérica completando su arbolario de plantas, con las que siguió haciendo de conejillo de indias sin conseguir otra cosa que numerosas infecciones de estómago y fiebres altísimas, que a punto estuvieron de costarle la vida. Su solución no era por tanto la naturaleza. Necesitaba ampliar los estudios de toxicología en los mejores centros de Norteamérica y. con el pretexto de que Eva nunca sería feliz con él, la dejó y se marchó a Illinois, donde se le encargó la dirección de todos los análisis de reses y aves muertas del Middle West. Fue su primer shock de angustia, porque no era la muerte sino la vida lo que él perseguía y pronto la incongruencia de este trabajo, su sueño de encontrar una solución universal al dolor y su soledad empezaron a matarlo. Todo le salía mal. No le funcionaba la mente y no encontraba el menor atisbo de esperanza ni en los análisis de aquellas plantas tóxicas y menos todavía en el estudio de los pesticidas, en las soluciones al mercurio o en los problemas causados en animales y aves por la polución del ecosistema acuático de los Grandes Lagos. Tampoco la halló en la regeneración de las planarias, ibuprofen, afetaminas y toxicidad del aceite de melaleuca en el tratamiento de perros, gatos o en la curación de la encelopatía en los caballos, de los que realizó numerosas publicaciones en las mejores revistas del país que le llevarían a ser elegido entre los cien mejores toxicólogos de Norteamérica. Nada solucionaba sus problemas de espalda. No era feliz y mamá lo llamaba todos los días por teléfono y machaconamente le contaba cómo progresaban los amigos a los que él generosamente incluía en sus publicaciones. "Pedraza es catedrático en La Laguna. Suso es director de los Servicios Veterinarios de la Junta de Aragón. Ángel ha montado una cadena de centros veterinarios, ¿por qué no te decides a volver de una santa vez? Te será muy fácil conseguir aquí un trabajo. Bastará con que les sugieras que quieres regresar para que corran a ayudarte. Hijo, todos te estamos esperando". Pero ése era precisamente el miedo. Le atacaba los nervios regresar como un fracasado y depender de los amigos y de la familia. Era superior a sus fuerzas aceptar un trabajo público y tener que enfrentarse con la gente detrás de un mostrador. Tan sólo se reponía de sus momentos bajos cuando estaba solo y no tenía a nadie a su alrededor, bebiendo en soledad y sin pausa litros de cerveza que, en lugar de hacerlo más sociable, cada día lo aislaban más en su trabajo. Le daba miedo que sus colaboradores en el laboratorio vieran su invalidez física, pues no entendían aquella timidez enfermiza, siendo el genio que era. Nadie lo entendía. Eva le escribía una carta tras otra, diciéndole que lo amaba y que estaba dispuesta a vivir con él en Illinois o donde fuera y, contra su opinión, le hizo una visita y el primer mes hicieron un viaje inolvidable por los parques de las Rocosas. En el siguiente permaneció a su lado en Chicago y él no consintió salir del laboratorio y de los bares, las veinticuatro horas refugiado en sus libros, en la cerveza, en los experimentos de laboratorio y en una gata que había recogido medio muerta en las calles de La Habana y a la que llamaba Anita y mimaba como si fuera su amante. Según Eva, perdía el control de sí mismo con frecuencia y tenía que ocultarse en los servicios para que no lo viera llorar. Ni su inteligencia ni el vestir con trajes de colores vivos, que ella le compraba y obligaba a llevar, cambiaban su falta de autoestima y lo salvaban. A los pocos días del regreso de Eva a España, recibió la siguiente carta en la que le decía: "Cuando leas esto ya no estaré en este mundo. Tu y Anita habéis sido lo más bonito que me ha pasado y, aunque sea por carta, quiero despedirme. Me hubiera encantado verte una vez más, pero comprendo que ya todo te resultaría distinto y embarazoso. Aún así te diré que he rezado para que me perdones del mal que te hice al dejarte marchar y espero poder verte algún día allí donde me encuentre. Para Dios todo es posible y quizá no me lo perdones, Él tampoco. Tengo el ALMA llena de compasión y amor por los que sufren y espero que los dos me lo tengáis en cuenta. Pero me muero de ganas por ver a mi abuelo y me estoy imaginando que me presento delante de él, junto a ti también, igual que cuando te conocí y eras un cofre de felicidad. Ahora ya no me preocupa nada excepto Anita. Se me parte el alma dejarla y ser incapaz de dormirla. Espero que si tú no la vas a poder tener que, por favor, la lleves a dormirla a un veterinario y la pongas junto a mí. Es muy buena y se merece algo que yo no he podido darle. Me hubiera gustado que vieses los buenos ratos que he pasado jugando con ella y las bienvenidas que me hacía cuando me ausentaba algunos días. Y más no sé qué contarte. Los mejores recuerdos que me llevo de este mundo son de ti, de tu compañía y del viaje juntos a las Rocosas. Aunque en aquel momento no me diera cuenta, Jesús estaba junto a mí en tu persona, diciéndome que el amor era lo más importante en la vida, ¡qué ciego estuve! Ahora te dejo a Anita, que me ha mantenido los últimos años con vida y es lo que más quiero; pero te repito, que los mejores recuerdos que me llevo son de ti y que te entrego lo que más quiero". Todo había empezado a salirle mal desde aquella lesión de la espalda que le había obligado a dejar la alta competición de esquí. Todo había empezado a salirle mal desde que abandonara a Eva en Zaragoza, llevado de la ambición de ser el mejor toxicólogo del mundo, dedicado a descubrir la panacea para todo tipo de enfermedades y dolores. Le había ido mal en especial al entrar en el número mágico de los cien mejores toxicólogos tras un examen al que habían optado cientos de candidatos, el mayor triunfo de su vida profesional, para inmediatamente ser rechazado por la Universidad de Urbana tras una entrevista de la que no se recuperó, porque hubiera significado su salto a la gloria y a la dirección de un equipo con infinitos medios para sus experimentos. A partir de ese momento, era un apestado a los ojos de todos sus colegas en el laboratorio y no veía el menor atisbo de esperanza. Sería muy sencillo: una inyección de afetaminas y el sueño eterno. La mente no le funcionaba y odiaba regresar a su trabajo de Analista y Ángel de la muerte cuando su sueño era la vida. Odiaba contestar esos cientos de cartas e informes sobre enfermedades mortales que se amontonaban en su escritorio y lo ahogaban. Odiaba romperse la cabeza en responder a personas anónimas y se quedaba horas mirando el montón de papeles, negándose a escribir siempre las mismas respuestas. Odiaba en lo que se había convertido y antes o después lo echarían del trabajo, de cualquier trabajo. Odiaba regresar vencido a España. Odiaba vivir de la caridad de sus padres. Odiaba no poder evitar que le dieran de comer y lo vistieran, que mamá le contara por teléfono cómo progresaban sus amigos. Se odiaba a sí mismo. La psiquiatra le aconsejó tomar clases de guitarra para matar su soledad americana y nada más penoso que oírlo cantar y tocar. La música no es lo suyo, le dijo el profesor tras unas primeras lecciones, resulta grotesco escucharlo, y él tiró la guitarra por la ventana. Cada vez más aturdido, hizo varios análisis equivocados y abandonó el laboratorio por un puesto de profesor en una pequeña universidad de Montana. Cuando me avisaron de que el director de su departamento acusaba a mi hermano de asesinato, me pareció un despropósito tan grotesco y fuera de toda lógica que inmediatamente me puse en camino. Tenía que ser una equivocación fácil de rebatir, pues desde muy niño jamás había matado a una mosca y la confrontación con mis padres había surgido, precisamente, a raíz de llenar la casa familiar de gatos enfermos y lisiados, que él cuidada y curaba amorosamente como si fueran su familia. Vivía en un piso miserable al que se accedía por un largo pasillo de la Main Avenue, lóbrego y oscuro, pero conveniente y próximo al college de la universidad, compuesto por una habitación con derecho a cocina y un retrete en el que se apilaban montones de libros y ropa sucia, un frigorífico con pienso para animales y con comestibles que no había utilizado durante meses, sin duda estropeados y con la fecha caduca. Y con él vivía en aquella pequeña habitación de apenas 20 metros Anita, su gata. Era el agujero de un fracasado, pensé al entrar, con una cuna para ella y un sofá de terciopelo verde, que le hacía de cama, donde me senté para calmarme y pensar en hacerle un comentario que no le resultara embarazoso. No lo encontré y tampoco me atreví a preguntarle por aquella historia de muerte, despropósito y sin sentido de la que le acusaban. El sofá era su mueble favorito, en realidad el único y, durante el tiempo en el que estuve con él antes de irme al hotel, ni siquiera hablamos. De pronto se llevó las manos a la cara y se echó a llorar. No pude soportarlo, me ahogaba y, de un salto, me levanté y salí a la calle a serenarme. Aquel sofá se parecía al que tenía en su habitación, en la casa de nuestros padres, su mueble favorito del que sólo se levantaba desde su última competición de esquí para sentarse en la mesa de su estudio y bajar a comer. Desde entonces y mientras vivió en España no hacía ningún ejercicio, ni siquiera iba a bañarse a una piscina, como los médicos le aconsejaban para aliviar sus dolores de espalda. Había abandonado todo tipo de relaciones sociales, amigos y chicas, con las que no salía por razones de timidez, e incluso evitaba hablar conmigo cuando habíamos sido inseparables desde la infancia. Entonces nunca pisaba los bares porque era ya sabedor de que con una sencilla cerveza perdía el control y se convertía en un voraz bebedor hasta las altas horas. No acabábamos de entenderlo y, ya en América y tras recibir el premio más alto de la Academia Veterinaria, por el que había sacrificado vida y amores, tenía al fin las mejores universidades a su alcance, publicaciones por docenas en las revistas más especializadas, cartas de recomendación de los científicos más prestigiosos; pero tras el rechazo de la Universidad de Urbana no hacía nada por entrar en otras universidades que le habrían abierto gustosas las puertas. Seguía en una permanente apatía y no lo entendía. No era mi hermano y no sabía cómo protegerlo. No tenía el perfume y el aroma de triunfo de cuando éramos niños, el armario vacío de ropa, el aspecto desaliñado, una asquerosa gata por compañía, años sin hablar con nuestros padres, las únicas personas que lo habían admirado y apoyado incondicionalmente. Lo saqué a un restaurante y, mientras comíamos, no conseguí que acabara con lógica ninguna conversación. Le salían frases incoherentes e inconexas, la boca permanentemente abierta y las manos temblonas, un fracaso incomprensible que no entendía y, para colmo, aquella incongruente acusación de asesinato al jefe de su departamento, al que al parecer había intoxicado. He venido a llevarte conmigo a casa, le dije cuando me preguntó qué hacía en Montana. Será muy sencillo probar tu inocencia y regresamos juntos. Quiero morir aquí, me contestó. Me conmovió lo solo y desprotegido que estaba y una decisión tan definitiva. Habíamos crecido juntos y su vitalidad en los deportes y en los estudios me habían servido de ejemplo permanente. Había hecho feliz mi vida siempre intentando emularlo. Me había abierto puertas antes cerradas y ahora lo veía refugiado en una única obsesión de la que no sabía cómo ayudarle a salir, débil de carácter y, como si fuera el ser más abandonado de la tierra, sin amigos y sin familia, cosa que no era cierta, pues siempre había sido el mimado, el más admirado por nuestros padres y por mí mismo, un ser absolutamente brillante de niño, siempre superior a mí y siempre sonriente, ahora convertido en un inválido. También había sido superior a mí en las desgracias, es cierto, pero consciente o inconscientemente había sido mi guía hasta el día en el que decidió marcharse y me dejó tan solo que anduve errante y sin norte durante mucho tiempo, perdido en estudios de literatura sin salida e incapaz de colocar unos simples relatos en un editorial, que caso de publicarlos no me abrirían camino, mientras él marchaba directamente al éxito por la vía de la ciencia, un sistema exactamente establecido y calculado. Y ahora, cuando lo creía en la cumbre del éxito, encontraba a mi héroe borrado del mundo y convertido en una sombra enfrentada a la muerte como única alternativa. No sabía qué le había dado aquel golpe de gracia y, mientras comíamos en el restaurante, él escondía la cabeza, bajaba los ojos y se negaba a mirarme como si lo avergonzara o me tuviera miedo. - ¿Quieres explicarme esa historia del asesinato? Bajo la cabeza y no me contestó. Estaba hecho a los silencios y yo empezaba a acostumbrarme a ellos, pero al rato dijo que no tenía nada que ver con su intoxicación. Me maravilla la estupidez humana, la estupidez de la gente del departamento y de Ron. El estudio que hacíamos era para él. Éramos amigos y lo ayudaba porque él sin mí no es nada y ahora me paga con esto. Hacíamos experimentos juntos y se intoxicó. - ¿Experimentos, de qué clase? - Sobre los efectos de la somatotropina bovina en el pelo de las cabras de Cachemira y el muy estúpido se intoxicó - e iba a seguir hablando y la idea le había desaparecido de la cabeza. Le sucedía a menudo. Tenía ideas brillantes y, al ir a exponerlas, se le borraban misteriosamente. - ¿Y está muerto? - Se lo hubiera merecido. - Te van a citar ante un tribunal y tendrás que dar explicaciones. Es una suerte que no haya muerto. - El puesto que tiene me lo debe a mí y encima me denuncia y calumnia, No pienso dar ninguna explicación. - ¿No fue él quien te trajo a esta universidad? Algún agradecimiento le debes. ¿Quieres que yo me encargue del asunto? Bajó la cabeza, dando por sentado que podía hacer lo que quisiera, pero le insté a que escribiera una carta de disculpa y la hizo en segundos y sin dudar, como si la tuviera muy pensada, contradiciendo su decisión de negarse a dar explicaciones. Sólo te recibirá si le enseñas esta carta, me dice al acabarla. La leí por encima mientras descendía a la calle y regresé sobre mis pasos. Has de prometerme que estarás aquí para cuando vuelva y quiero tu promesa de viva voz, no me bastará con que bajes la cabeza. Me lo prometió y volví a la calle. La carta decía: Dear Ron and Friend, I´m writing this letter ahead of its time, but if it ever reaches you, I won´t be in this world by the time you read it. You have been one of the best persons to ever cross my path and I could not leave without your pardon and a heart-felt good-bye. You know I thought about coming to work with you many many times. You know that and to be honest, I also know that I cannot function normally in our society anymore, because I feel like the loneliest man on earth, devoid of any hope. Ron, I always looked at you as a new model to follow like no other in the entire USA. Wherever I may go, you will have an ally. Yours here and everywhere Con una carta tan afirmativa como ésta fui esperanzado al hospital y me recibió un hombre amable, inmenso y tan bondadoso como su gordura. Le dije quién era y no quería oírme. Le enseñé la carta y, tras leerla, no salió de él ningún reproche, salvo la aceptación de las disculpas de mi hermano y su deseo de que desapareciera de la universidad, una lástima su hermano, tan joven, prometedor y tan perdido. Lléveselo de aquí. Cuando regresé y le conté su reacción, empezó a correr de un lado a otro la habitación, golpeando las paredes y como hablando con ellas. Estaba eufórico por el perdón, pero no hacía más que decir estupideces sin sentido: No aguanto más este lugar. Antes mis mejores ideas las tenía en esta habitación. Ahora no la aguanto. No aguanto este sofá. En él no puedo ni dormir ni leer ni pensar ni escribir. No hago nada, ni una línea ni un pensamiento, nada. Desde hace mucho tiempo, no sé si desde la intoxicación de Ron o antes, no tengo ningún pensamiento, mi cabeza está vacía, y todo es absurdo, mi existencia es grotesca y absurda. Me paso el día echado en este sofá y me ahogo, me estoy ahogando, hermano. Me siento en la mesa y no puedo escribir, me estoy volviendo loco, cansado de tanto experimento por los demás y de estar solo. El mundo es una cadena infinita de experimentos. Todo son experimentos y yo estoy solo. - Experimentos para qué? - Experimentos para morir. El mundo entero debería ser experimentos para vivir y yo no pudo concentrarme en ellos. Me siento en ese sofá, lleno de ideas y no sé cómo hacérselas comprender a la gente. Me maravilla la estupidez humana. Quiero que Eva vuelva conmigo. - Para empezar y si de verdad quieres que Eva vuelva contigo, debes dejar a Anita. Las mujeres no consienten un amor compartido como el tuyo - le dije e inmediatamente me arrepentí. Era como decirle a una piedra, sorda tras millones de años, que oyera. Fue a la cocina y se tomó un analgésico. - Tengo que volver al laboratorio a acabar mi experimento, el último. Estaré todo el día fuera y quiero que no me interrumpas. - Hermano, sé en qué consiste ese experimento y ni te lo voy a consentir ni voy a dejarte solo. Has perdido el norte y vas a volver conmigo. Va siendo hora de que te encuentres. No habrá más experimentos. Todo ha sido un sueño y no vas a regresar más a ese laboratorio de muerte. - Es lo que Eva me decía y no la hice caso. Uno más. Tan sólo un informe más, un experimento más, le decía. Tráeme una cerveza. Mejor una caja de cervezas para que no tenga que ir al supermercado. Y ella, sólo te daré un vaso más y luego nos vamos. Era una sádica y tan sólo me daba un vaso de cerveza sin alcohol. Anita hacía por mí todo lo que le pedía, ella, no. Era una masoquista y disfrutaba humillándome, apagándome la luz y dejándome a oscuras. Y así no podía escribir y perdía todo lo que tenía en la cabeza. Ni siquiera podía tocar la guitarra que tan bien me hacía para calmarme los nervios. Machaconamente ponía en el tocadiscos música española y llegué a odiarla por lo que significaba. Su intención era clara, quería sacarme del laboratorio, indisponerme con Anita y regresar solos a España. No hacía más que ponerse un vestido nuevo tras otro, vestidos de todos los colores, de volandas que le llegaban casi a los tobillos, por debajo de las rodillas, vestidos ceñidos y muy cortos de satén por encima de los muslos, vestidos bordados de oro, vestidos blancos de novia. Quería que cada día fuera una fiesta. Con ella cada día era una fiesta y así todos mis análisis eran equivocados. Hoy no vas a trabajar, mañana no vas a trabajar, nunca vas a trabajar más en esos experimentos. Esta noche nos vamos a un hotel, tú y yo solos. Su mayor placer era quedarse a solas conmigo en una habitación de hotel y obligarme a dejar el horror que para ella eran mis experimentos, y así fue hasta el día en el que le dije que fuera al supermercado a comprarle comida a Anita y ella me tiró a la cabeza todo el montón de informes y cartas y ese día se marchó. No puedo volver con ella. Eva no querrá verme. - Naturalmente que vas a volver. Eva te está esperando -, le dije. No le dije nunca que Eva había sido precisamente quien me había dicho que mi hermano estaba muerto o a punto de morir y que si quería verlo con vida y traerlo a casa tenía que apresurarme. Eva era su única esperanza y así se lo dije. Te está esperando. - ¿De veras me está esperando? - Llora por ti todos los días. Me pidió que le trajera una jarra grande de cerveza y cuando regresé, Anita yacía plácidamente dormida sobre el sofá, él a su lado acariciándole la cabeza y pasándole dulcemente la mano por el pelo, he tenido que dormirla, llorando dulcemente al verme. - Quiero que cojas un taxi y que la entierres en el cementerio. Yo no puedo acompañarte. Se me rompería el corazón y no tengo fuerzas ni para levantarme. Encontrarás en él un apartado para gente como ella. Con todas las características de chiflado, genio y loco, Anita para él era más que una gata. Para mí, tan sólo un vulgar animalito de tiras grises y blancas, tan corrientes en nuestras calles, e hice lo que me pedía. Cogí el abrigo del gancho. Le pregunté si se encontraba bien. Muy cansado, me contestó al entregarme la gata en una de las muchas cajas de cartón que allí tenía para los informes, te estaré esperando, y salí alborozado con ella bajo el brazo. En el inmenso cementerio, busqué el apartado para los pets de compañía, la colocaron en un sencillo agujero y, a mi regreso, su coche no estaba ni delante de la casa ni por los alrededores. Fui al departamento y no sabían nada de él, por allí no había ido, me dijeron. Recorrí los tres hospitales de la ciudad inútilmente, las agencias de viaje de la Main Avenue por si se le había ocurrido regresar a España sin mí; luego llamé a mis padres, que me insistieron en que lo trajera conmigo, y finalmente fui a la policía. Me dijeron que me avisarían si lo encontraban y les di el teléfono de su habitación, adonde regresé a regañadientes por si volvía. Tarde o temprano tendría que hacerlo, pensaba y durante dos días no me levanté del sofá, salvo para comprarme unos bocadillos y coca colas, día y noche escuchando cada ruido que se oía en la calle o ascendía por el pasillo y revisando los papeles que se acumulaban en la mesa y en las cajas, primorosamente amontonadas sobre una de las paredes. En dos de aquellos informes hallé unos párrafos escritos en los márgenes, que parecían dirigidos a mí. En uno de ellos, declaraba su voluntad firme de ser enterrado junto a Anita y concluía: "La vida es un sueño imaginado". En el otro, escrito claramente para que se lo comunicara a Eva, decía: "He intentado aborrecer los estudios y al fin lo he conseguido. Definitivamente, la felicidad más hermosa de este mundo será reunirme contigo".Todo lo que había en la habitación, en la que al fin lo encontró la dueña del hotel, era una botella de agua vacía. No quería ni comer ni salir."Estaba tumbado en la cama, con la cabeza vuelta hacia la pared y el cuerpo tenso y muy frío. Debió tener miedo, mucho miedo en sus últimas horas". Siguiendo su voluntad y en contra de la de mis padres lo enterré a escasos metros de Anita y regresé a España, esperando que no fuera verdad lo que la mujer me había dicho y que, mientras dormía su sueño final, pensara como decía en su nota que su vida no había sido real sino el pensamiento de un sueño que había imaginado que soñaba.
|
||