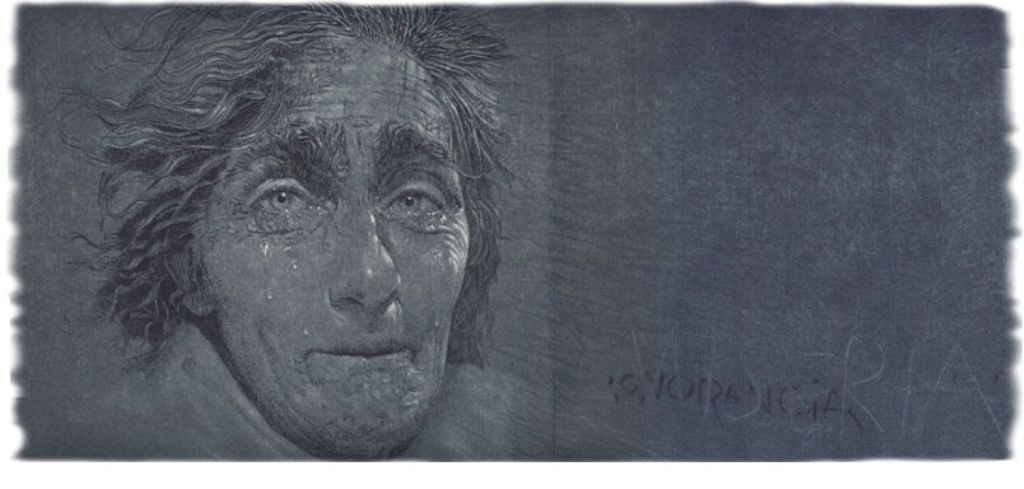ANÁLISIS EXISTENCIAL
EJEMPLO.
SÍNDROME DE MOLOCH
"Moloch
es una divinidad que, en ciertas culturas de la antigüedad
era representado en la forma de una estatua o tronco de
árbol hueco y a la que se le rendía culto
llenándolo de objetos, con frecuencia también,
de seres humanos sacrificiales. Nuestro mundo presente ritualiza
en una miríada de conformaciones y hechuras el culto
a esta divinidad, cargando el vacío de energías
ilusorias que lo abarrotan sin eliminarlo y sin extraer
de él ni siquiera la fuerza de una negatividad activa
o impulsora. Tan tenaz es este ceremonial que llega a henchir
la oquedad hasta el punto de convertirla en una falaz e
inflada burbuja que hace, unas veces, de pesadez insoportable
y otras de atiborramiento pomposo con aires de grandeza.
Todo ello lo había descrito genialmente Robert Musil
a principios de siglo como una enfermedad del hombre sin
atributos que avanzaría con el curso del tiempo y
a la que, irónicamente, relacionaba a veces con la
ley que rige el crecimiento de una gran O redonda cuyo contenido
es constante: cuanto más voluminosa, más se
diluye su esencia en la dilatada superficilidad.
Podríamos partir de dos escuelas en psicopatología
para reinterpretar ciertas hipótesis en nuestro marco
conceptual: la escuela del «análisis existencial»
y la que rodea a la obra de Lacan y está interesada
en una «clínica del vacío».
La primera comenzó cuando ciertos psicoanalistas
se encontraron con la publicación de de Ser y Tiempo
(de M. Heidegger) en 1927 y reformularon su indagación
sobre la base de la ontología hermenéutico-existencial.
L. Binswanger, E. Minkowski, M. Boss, entre otros, trabajaron
en esta línea, que hoy viene siendo revitalizada
por intelectuales a caballo entre la psicopatología
y la filosofía como B. Waldenfels o W. Blankenburg.
Para decirlo del modo más simple, una patología,
según esta escuela, consiste en el desarraigo: se
caracteriza por la imposibilidad para participar o sentirse
inmerso en un mundo de sentido, en una comprensión
contextual del sentido de lo que sucede. Dado que, heideggerianamente
hablando, en dicha comprensión radica precisamente
el ser, resulta aclaradora la definición de salud
que ofrece R. May, también miembro de esta escuela.
Una de las pacientes de May —hija ilegítima
que arrastraba una vida de angustia próxima a la
esquizofrenia— escribió poco antes de sentirse
curada: «Yo soy una persona que nació ilegítimamente.
Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es esto:
Yo soy. Este acto de contacto y aceptación de mi
‘yo soy’, una vez que lo cogí bien, me
produjo (creo que por primera vez en mi vida) esta experiencia:
‘Puesto que yo soy, tengo derecho a ser» . La
salud, nos dice el autor, es simplemente la experiencia
existencial «yo soy», que no es de que soy un
sujeto, sino la expresable en la forma «yo soy el
ser que puede» (vivir en posibilidades de existencia).
Un individuo que es incapaz de tal experiencia se mantiene
en los márgenes del mundo, de todo contexto, como
un espectador frío que no comprende «sentido»
desde dentro. Se siente vacío en la existencia.
En los modos en que ello ocurre afectando a la autoexperiencia
temporal —la única variante que aquí
podemos abordar—, aquello con lo que es llenado el
vacío es, por eso, una realidad ficticia, emancipada
del flujo de experiencia inmediata, y autonomizada como
si constituyese una legalidad inexorable. L. Binswanger
llama a esta patología «continuidad fatídica».
En ella se rompe la conexión e integración
del tiempo —en cuanto nexo pasado-presente-futuro—
de forma que todo queda reducido a un presente continuo,
vacuo y monónoto, experimentado como fatídico,
en el sentido del cual el fluir del tiempo queda reducido
a la regla de una sola categoría (aquella con la
que es embozado el vacío). Sobre esa base se pueden
entender los elementos fóbicos de la psicosis. Se
posee un miedo, un pánico, a que, si se rompe dicha
continuidad ocurra algo catastrófico. Así,
refiere el caso de una mujer que experimentaba ataques fortísimos
de ansiedad si se movía alguno de los tacones de
sus zapatos.
En su famoso estudio El caso Ellen West aclara cómo
la continuidad fatídica integra un doble movimiento,
de ascenso y descenso. La enferma no está arraigada
en el mundo, no ha plantado «firmemente ambos pies
en tierra». Y como consecuencia se mueve entre el
mundo etéreo y el de mazmorra, sepulcral, en dos
irreconciliables: el ágil, amplio y brillante del
éter, por un lado, y el mundo oscuro, macizo, pesado,
estrecho, duro, de la tierra fangosa y de la tumba. El hombre
sin mundo se queda fijo en ese movimiento ascendente-descendente,
anegando la oquedad en que dicho movimiento oscila con diferentes
panaceas —la glotonería, en el caso de E. West—
.
Si quisiéramos extrapolar al campo de lo trans-individual
este tipo de patología y la entendiésemos
en cuanto patología de civilización desde
las claves que aquí proponemos, habría que
desestimar la idea de que pivota estrictamente sobre un
desarraigo del abrigo mundano. Sería, en cualquier
caso, un desarraigo, tanto respecto a la «pertenencia
céntrica a un mundo», como a la «distancia
excéntrica» que impulsa a extraditarse de él,
en los términos, más arriba formulados, de
un desasimiento. En realidad, se trata de una existencia-en-vacío
que se defiende del horror vacui saturándolo ficcionalmente,
mediante el consumo, bien de un mundo ideal, bien de una
facticidad apetitosa.
Consumo, sí, pero en un sentido ontológico
que no puede ser restringido al usual significado mercantil
del término. Hoy el consumo es, ante todo, inmaterial,
descorporeizado. Devoramos ideales y sueños, por
el lado excéntrico, con el fin subyacente de saciar
nuestra falta de potencia para promover un nuevo mundo.
Sueños e ideales de postín, como los que se
abanderan continuamente a través de los medios de
comunicación: éxito, fama, gloria, reconocimiento,
sustentados en su fuero interno, no por genuinos retos,
sino por la imagen representacional que nos deparan. Deglutimos
saber, a base de cúmulos de información que
se hacinan grandilocuentemente, sin que haya en ellos sabiduría
cualitativa. Pero, al unísono, consumimos realidades
fácticas, desde el punto de vista céntrico.
Engullimos tragonamente cursos de autorrealización,
prácticas orientales de relajación, amistades
virtuales a través de las redes, juegos de consola,
discursos y narraciones que sirven de espectáculo…Y
del mismo modo, afectos y desafectos, que no nos tocan en
lo más próximo porque están ahí
como cosecha emocional para convencernos de que no estamos
solos y vacíos.
Desde el punto de vista político, cabe encontrar
estas patologías de civilización en el corazón
mismo de cualquier forma de totalitarismo. La forma en que
se alza y florece una ideología totalitaria —nos
enseña H. Arend— es sustrayéndose a
la dinámica de la existencia y quedando dirigida
exclusivamente por la «lógica de su desarrollo».
Semejante lógica se convierte en una «ley»
eterna, invulnerable a la experiencia.
«Por eso, el pensamiento ideológico se emancipa
de la realidad que percibimos con nuestros cinco sentidos
e insiste en una realidad ‘más verdadera’
(...), oculta tras todas las cosas perceptibles, dominándolas
desde este escondrijo y requiriendo un sexto sentido que
nos permita ser conscientes de ella».
En nuestros términos, el autoritarismo está
varado en una organización de su vacío, al
que abarrota, por el extremo excéntrico, de ideologías
consumibles con tanta avidez que imperan como si fuesen
leyes sin las que se puede vivir y, por el lado de la centricidad,
con el regocijo inconfesado e inconfesable que encierra
la producción deseante de víctimas. Ha ocurrido
en grado extremo en las dos guerras mundiales y en el socialismo
real. Pero el fantasma de ese apogeo autoritario vaga por
nuestras más actuales instituciones, como una amenaza
constante atraída por el inmovilismo y por la ausencia
de nuevos modelos valorativos. Mientras tanto, un terror
silencioso crea pesadillas en los pueblos, en la gente,
como la transmutación, a gran escala, de esa «política
de los desperdicios» en que —en palabras de
É. Minkowski— cursó la enfermedad de
uno de sus pacientes: sumido en el vacío, temía
pavorosamente una confabulación contra él
para hacerle tragar y atravesar por el aparato digestivo
todos los desperdicios humanos, toda la inmundicia del mundo"
(Extracto de Sáez Rueda, L., "Enfermedades
de Occidente. Patologías actuales del vacío
desde el nexo entre filosofía y psicopatología",
pp. 87-90)